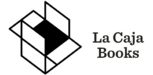En su última columna en La Vanguardia Jordi Carrión cuenta la vida que Javier López Menacho compartió con los escritores Laureano Debat y Sergi de Diego Mas en Barcelona. Tres amigos escritores y precarios que han levantado una obra y conseguido una voz reconocible desde la adversidad. A propósito de la publicación de la nueva novela de Debat en Candaya, Casa de nadie, una obra escrita con pulso lento pero firme sobre aquellos años en los que el autor convivió con dos prostitutas en la capital catalana, Carrión hace un bonito elogio de la amistad y la lectura. «En un contexto de discursos apocalípticos y queja, merece la pena recordar que se puede ver siempre el vaso medio lleno o medio vacío. Laure, Javi y Sergi, pese a las dificultades nos recuerdan con sus posts y sus libros que la casa de la cultura puede ser de nadie: depende de cda uno de nosotros, por contra, que sea de todos».
Yo, precario y Casa de nadie son libros paralelos, afines y, en cierto modo, hermanados por las circunstancias caprichosas de la vida en Barcelona. No en vano, Debat prologó la nueva edición de Yo, precario, de Javier López Menacho. En él narra los meses en los que los dos vivieron en un piso de Sant Gervasi mientras Javier trabajaba como mascota para una empresa de chocolatinas, contaba la gente que se colaba en el metro y escribía el libro.
Para celebrar el reciente lanzamiento de las dos obras, hemos querido compartir el prólogo de Laureano Debat. Ojalá lo disfrutes:
Desde el rescoldo, por Laureano Debat
Vivíamos en un piso enorme del barrio de Sant Gervasi, justo donde el terreno de Barcelona empieza a trazar una pendiente en ascenso y las inmobiliarias ajustan proporcionalmente esta evidencia geográfica al valor de las propiedades. Un piso oscuro y venido a menos, con las cañerías rotas, el parqué pálido y la cocina en ruinas. Cada día que nos despertábamos lo mirábamos pensando en lo que alguna vez debió haber sido. Nos preguntábamos qué hacíamos ahí, en ese barrio, rodeados de la arqueología de la burguesía catalana. Éramos el elemento desajustado de un barrio que se empeñaba en detestarnos.
Aun así, conseguimos convertir nuestra casa en un refugio de contención mutua. Yo trabajaba en una oficina como copywriter, algo que el narrador de la novela Diablo Guardián de Xavier Velasco define como «lo más parecido a ser vedete: no eres así que digas bailarina, pero bailas; no eres cantante, pero cantas; menos aún actriz, y sin embargo actúas». Javi y Carles ni siquiera eso. Estaban mucho en casa y solíamos comer juntos cuando volvía de la oficina. A veces me esperaban con la comida lista, otras cocinaba yo. Siempre sin demasiada planificación y dependiendo de quién tuviera algo para compartir con los demás. Éramos tres amigos bajo un techo y una nevera con estantes sin nombres.
Transitábamos como podíamos el año 2012, el punto álgido de la crisis mundial que tuvo su eclosión en Europa. Carles pasaba mucho rato encerrado en su habitación, concentrado en su guitarra conectada al ordenador, subiendo y bajando botones digitales, ajustando vibraciones, creando texturas: su proyecto se llamaría Coriolà, por Coriolanus, el personaje de una tragedia de Shakespeare que luego de ser desterrado de Roma dirige un asalto contra la ciudad y la incendia. Javi empezó a salir, poco a poco, hacia algunos trabajos puntuales de los que volvía exhausto, con la energía justa como para cenar algo rápido y encerrarse en su habitación a escribir. Cada nuevo trabajo era peor que el anterior y en todos se repetían ciertas pautas: a tiempo parcial, muy poco dinero, jornadas interminables. Y Javi ahí estaba, soportándolo y escribiéndolo. No abandonó su puesto ni en la noche de su cumpleaños. Entonces se encargaba de hacer estadísticas de la gente que se colaba en el metro de Barcelona; esperaba de pie y de incógnito en varias estaciones, y presionaba el botón de una maquinita de hacer cálculos. Cenamos, bebimos, lo abrazamos y a la una de la mañana se despidió para ir hasta la parada de Arco de Triunfo a seguir contando polizones hasta la madrugada, mientras nosotros seguíamos de fiesta.
Al volver a casa, aunque estuviese agotado, siempre se hacía un tiempo para escuchar nuestras manías y se quejaba bastante poco de su suerte sin descargar bronca con nada ni con nadie. Supongo que la vida con nosotros significaba una parte importante de su catarsis. La otra era el ordenador portátil enchufado en su pequeña habitación oscura en la que se encerraba a escribir y, poco a poco, empezaba a identificar una estructura, una línea, una continuidad, un concepto de lo que estaba viviendo: las bases de un libro que aún no se había publicado en el país y que se estaba escribiendo en la realidad de muchos jóvenes.
En su Yo, precario Javi toma una posición de gonzo bastante particular, alejada de la del cronista maldito y escatológico que quiere ver arder el mundo. Esto no significa que no se anime a jugar con fuego, al contrario: no le teme a las llamas y se quema combinando la ironía y el humor sarcástico con ciertas dosis de ternura, y hasta de pensamiento utópico. Como si fuese un gonzo entrañable, muy lejos del borderline que hubiera sido mucho más fácil representar: situarse en ese pedestal del extrañamiento, en un más allá de todo desde donde un cronista se construye su propia coraza y lo ve todo desde afuera, por más que se encuentre bien adentro.
Javi entra en simbiosis con su disfraz de chocolatina y el narrador se traslada al interior de la mascota publicitaria. A través de esa ambigüedad entre hombre y muñeco, entre trabajador y máquina, aparece en escena la alienación marxista, pero filtrada con la mirada paródica del Chaplin de Tiempos modernos. Desde el interior de un pesado traje sin ventilación, cuestiona el estrecho vínculo entre identidad y trabajo. En un momento del libro, el precario se encuentra repartiendo «una de esas barritas de cacao con problemas de personalidad que va camino de ser un helado pero sin llegar a serlo». Ese es el estado intermedio de un producto que actúa como sinécdoque de un país y de una sociedad con trastornos semejantes.
El precario busca atajos para pasar sus malos momentos, para aguantar el calor, la falta de aire, la histeria infantil y adulta de quienes lo circundan. Detrás y dentro del disfraz, imita la voz del Oso Yogui y la de José María Aznar. Es comediante, performer y actor. Pero no es el performer que va a vivir la experiencia para luego escribirla: no hace una cobertura de la precariedad. Él mismo es la noticia, el suceso a cubrir, el objeto narrable. El propio cronista es el precario. Es a él a quien le duele la espalda de cargar con el armazón, al que le laten los pies recorriendo bares para auditar máquinas de tabaco. Es un obrero que pone el cuerpo y que lo desgasta. Y que se va degradando hasta el punto de comprobar que la gente que pide dinero a su lado llega a ganar más que él.
Quizás por ese afán de provocar un llamado de atención, de construir un diálogo y de ensayar un grito contra la soledad es que muchos capítulos del libro están escritos en segunda persona. Como si cualquier lector o lectora fueran, también, esa chocolatina y también se les destrozaran las cervicales y tuvieran que aguantar a niños y a padres insoportables. Una segunda persona que pone al narrador ante un espejo y que produce un extrañamiento que le permite enfrentarse con dignidad a las contradicciones inevitables de trabajar para promocionar causas de cáncer a cambio de una miseria.
Hace diez años, la crónica en España empezaba a crecer y a revivir como género ante una crisis clásica y gramsciana: lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de nacer. En medio de esa tensión se publicó la primera edición de Yo, precario y en la prolongación eterna e insoportable de la misma crisis vuelve a aparecer reeditado. Justo cuando las viejas formas de precariedad parecen encontrarse con las nuevas tecnologías para alumbrar un nuevo precariado, donde el rider aparece como objeto de las nuevas formas de explotación.
«Lo primero que tienes que hacer es quedarte en calzoncillos». Así empieza la primera crónica de este libro. Un inicio acorde con lo que sigue: un testimonio imprescindible para entender la precariedad laboral en España que trajo aparejada la crisis mundial de 2008 y que, en realidad, nunca se fue. Siempre siguió ahí, adquiriendo matices diferentes. Por eso urge la reedición de esta pieza en el contexto actual, porque ayuda a abordar la crisis de esos años no como un resto arqueológico, sino como un fenómeno que perdura en el tiempo, que se ha prolongado, que ha adquirido nuevos rostros y otros rehenes recién migrados, recién refugiados o recién egresados de la universidad. Este libro vuelve por la triste y simple razón de que la precariedad nunca se fue. Se transformó, mutó, se digitalizó, pero siguió manteniendo su esencia. Y el Yo, precario regresa porque ya se sabe lo que pasa donde hubo fuego.
La mudanza fue un trabajo en equipo. Tuvimos que bajar todo, absolutamente todo lo que había en ese caserón y que no era nuestro. Era la condición que nos pusieron para devolvernos una fianza que, finalmente, nunca nos reintegraron del todo. Decidieron quedarse con una parte que para nosotros significaba tanto y para ellos, evidentemente, tan poco. Abajo nos esperaban unos cuantos pakistaníes chatarreros dispuestos a llevarse lavadoras, neveras, microondas, lo que fuera que tirásemos y pudiera desmontarse en piezas. Tuvimos que sacar trastos de lugares desconocidos, meter las manos en rincones oscuros e inexplorados. Sitios plagados de alimañas, espacios mugrientos que daban miedo. Pero había que hacerlo, porque necesitábamos ese dinero que era nuestro y porque teníamos que irnos, sí o sí, desplazarnos hacia otro sitio que no teníamos idea de cuál sería.
Meses después, cuando faltaban pocos días para la publicación del Yo, precario, nos enteraríamos de que los dueños habían iniciado una obra y habían remodelado el piso por completo, que consiguieron dejarlo lo más parecido a como fue en sus años de gloria y que, ahora sí, estaba en las condiciones adecuadas para alojar a una familia de clase media alta que pudiera permitírselo. Pero aquel último día, mientras bajábamos los últimos trastos, tuvimos la conciencia de que nuestro fuego permanecería allí, en esa casa hecha cenizas aún crepitantes, dentro de ese espacio convertido en rescoldo donde fuimos tan felices y nos divertimos tanto aun en la precariedad y sin pertenecer del todo a él.