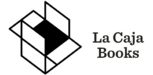Sobre la puerta de entrada a su taller, el editor Aldo Manucio mandó grabar esta inscripción: «Quien quiera que seas, Aldo te ruega una y otra vez que si quieres algo de él lo digas en pocas palabras, y que luego de hacerlo te vayas —a menos que hayas venido como Hércules, una vez que Atlas estuvo exhausto, para poner los hombros—. Pues siempre habrá algo que tú y cuantos traen tus pies hasta aquí puedan hacer». Más allá del umbral, atareados junto al chibalete en el que descansaban los tipos móviles o corrigiendo pruebas sobre un escritorio, trabajaban algunos de los primeros editores modernos. Allí se inventaron muchas de las tipografías con las que escribimos hoy, se fijaron los usos de algunos signos ortográficos como el bendito punto y coma, se ideó el libro ligero y legible en cualquier parte, y la cursiva.
Aquellos libros ya no estaban concebidos para los aedos griegos o para el odeón romano; no dependían de las leyes monásticas ni se imprimían para que alguien los glosara y guiara su lectura. Aunque aún escasos, los libros conseguían llegar más allá sucinto círculo de los estudiosos. Los incunables —los libros impresos antes del 1500— ya contaban con tiradas de 300 y 500 ejemplares y Manucio no tardó en llegar a los 1000. Hoy una editorial pequeña como esta no hace tiradas mucho mayores.
Los libros eran autónomos y debían contener todo lo necesario para que el lector pudiera desentrañarlo. Porque los lectores también eran nuevos y requerían de índices, marcas y paratextos. De ahí nacen las cartas prologales de Aldo Manucio. Aquellas palabras eran muchas veces la puerta de entrada a los clásicos griegos. No fueron los primeros prólogos, pero en ellos se inauguró un espacio radicalmente novedoso. Un espacio para el lector, figura a la que el editor veneciano se dirigía en cada uno de los volúmenes que integraban su proyecto humanista.
En sus cartas explicaba las razones por las que aquel libro merecía ser rescatado del olvido y daba cuenta de las decisiones que había tomado durante el proceso. No tenía inconveniente en mostrar las dificultades del oficio ni era rara la vez que se dirigía directamente al lector para decirle el valor de lo que hacía, como ocurre en la carta de Hero y Leandro: «Por lo tanto toma este libro, que no obstante no es gratuito: dame el dinero, para que yo lo administre y para que pueda obtener para ti todos los mejores libros […]. Si me lo das, lo haré, porque no puedo imprimir si no tengo mucho dinero». O par excusarse de una errata: «No vamos a negar que pasamos por alto muchas cosas que debían haber sido corregidas: pero aquellos que tienen más tiempo que nosotros pueden corregirlas en el curso de sus estudios. Pues yo solo no puedo hacer todo». El lector presente hasta para enmendar las pifias del editor, supuestamente a cargo de evitarlas.
Hoy querría recuperar el ánimo de Manucio para estas cartas que de vez en cuando te llegan a tu buzón de correo; convertirlas en un espacio en el que hablarte de las razones por las que hemos editado este libro u otro; de la importancia que nos parece que tiene cierta autora o de los pormenores del oficio. Se nos ha ocurrido llamarlas así, Cartas prologales. Como homenaje. Cada miércoles a las 9:00 de la mañana —sabrás perdonarnos si no nos da la vida alguna semana— te enviaremos una carta.
¿Qué encontrarás en ellas? Textos escritos para la ocasión como el perfil de Julio Ramón Ribeyro que enviaremos la semana que viene de la mano de Paloma Torres, una de las mayores expertas en su obra de España. Como el texto de Juan G. Benot sobre el Barón Haussman que puede leerse como un capítulo inédito de su La ciudad sin imágenes. Como el recorrido por algunas de los descubrimientos científicos más desconcertantes de los últimos años por el que nos guiará Antonio G. Maldonado, a propósito de su ensayo Los sentidos del tiempo. Como el perfil de la maestra del reportaje europeo Hanna Krall; una introducción al periodismo literario polaco o el making of de nuestros colofones.
Muchas gracias por leernos,
Raúl