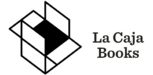Empieza a leer
Colonización. Historias de los pueblos sin historia
de Marta Armingol y Laureano Debat
Una historia de los pueblos sin historia
Conoce, más o menos, cómo usar un arado. Y alguna idea tiene de lidiar con los cerdos y las cabras o cuándo es tiempo del tomate o de las coles. Ha tenido que aprender rápido porque ya sabe lo que le toca, lo mismo que a su padre y a su abuelo: hacer lo que sea, lo único que hay cuando no queda otra. Tiene doce años y la carreta avanza lento contra los cantos del camino. Va delante e intercambia una mirada con su padre, que guía el andar de la mula. El chico aparta las piedras y matorrales que impiden el avance del carro, pero el animal tropieza y los muebles y aparejos chocan entre sí, se estremecen: las sillas encordadas con yute, los colchones de lana, la mesa camilla atada al brasero, las ollas abolladas, la ropa de toda la familia dentro de un baúl, los ganchos y la picadora para la matanza del cerdo. Su madre, que da el pecho a la recién nacida, se sobresalta y trata de calmar el llanto del bebé. Los hermanos duermen o inventan juegos. Han prometido a sus amigos volver a verse.
Viajan con ilusión, pero la pobreza les ha enseñado a desconfiar. No saben todavía la cantidad de personas que emigran desde los pueblos en los que nacieron, movidas por las mismas promesas, quizá por otros caminos y otros paisajes, pero con un destino parecido: ser colonos. La familia de este chico es una de las más de cincuenta y cinco mil que representan un movimiento migratorio rural único en España durante el siglo xx. Como ellos, familias enteras que se marchan de núcleos rurales en donde los jornaleros no tienen posibilidad alguna de ser propietarios o que abandonan municipios inundados para construir pantanos. Que se desplazan para fundar los nuevos asentamientos a los que se les daría el nombre de «pueblos de colonización».
«Formar o establecer colonia en un país» y «Fijar en un terreno la morada de sus cultivadores» son las dos definiciones que el Diccionario de la Real Academia Española propone para el verbo colonizar. Ambas remiten a su origen en el verbo en latín colere y a sus dos acepciones: «habitar» y «cultivar». El orden es indiferente: cultivar y habitar. Un grupo de población llega a un sitio, cultiva alimentos, los cosecha, los vuelve a cultivar y a cosechar. Confía en que la tierra seguirá dando frutos y deja de desplazarse para habitarla.
El chico y su familia están emparentados con otras tantas familias que han recorrido los caminos antes que ellos. Con los seis mil colonos que en el siglo XVIII se desplazaron bajo el reinado de Carlos III a Sierra Morena para poblar y cultivar. También con quienes instalaron sus hogares en medio de las parcelas de labranza después de las leyes de 1866 y de 1868, ambas inspiradas en Fomento de la población rural, un libro de 1863 escrito por el geógrafo y diputado español Fermín Caballero que proponía crear caseríos rurales antes que construir nuevos pueblos. Dispersar a los colonos en medio del campo tampoco sirvió para que España mejorase su desigual propiedad de la tierra ni para aumentar de manera considerable la producción agrícola: mucha tierra en pocas manos, mucha tierra ociosa que seguía sin usarse para nada.
En los ojos de los futuros colonos se reflejan dos promesas: la de la propiedad de la tierra, una parcela mínima e hipotecada; y la del agua, esa que se había iniciado a finales del siglo xix y principios del siglo XX con las políticas hidráulicas. Crear embalses para almacenar agua y llevarla a aquellos sitios donde escaseaba. Volver regable el secano. Irrigar los desiertos. La guerra contra la sequía y la pobreza que abanderó el aragonés Joaquín Costa. Su reforma económica y social tenía su centro en el desarrollo y modernización de la agricultura. Fue un pionero en la idea de que el Estado debía hacerse cargo de las obras hidráulicas ya que el agua no podía ser un bien privado. La regeneración del campo, para Costa, pasaba por garantizar la supervivencia del pequeño campesino y por facilitar su acceso a la propiedad. Convertirlo en un obrero propietario de pequeñas parcelas. Una mejora en la situación económica que contribuiría a atajar los conflictos sociales derivados de la desigualdad y la pobreza. Pero su programa político y social era demasiado vasto para desarrollarlo por completo en vida y solo un año antes de su muerte vería finalizado el canal de Tamarite de Litera (hoy de Aragón y Cataluña) que lleva agua del río Ésera hasta las zonas llanas de las provincias de Huesca y Lleida. Para abastecerlo se construyó entre 1929 y 1931 el embalse que lleva el nombre de Barasona-Joaquín Costa.
La mula carraspea, afloja la marcha. El padre tensa las riendas; no quiere llegar de noche, aunque sospecha que no les quedará otra. El hijo mayor acaricia al animal —lo tranquiliza con suaves onomatopeyas—, el lomo, el hocico, el pelaje. La mula avanza un poco más; parece recuperar el ritmo, pero continúan los tosidos. Necesitan encontrar un arroyo, algún surco de agua, lo que sea. Y siguen avanzando por los senderos que se oscurecen.
España entraba en el siglo XX con una clase campesina entre la que crecía el descontento. El tema agrario ya era una cuestión social. Se empezaban a organizar grupos vinculados con el anarquismo y el socialismo y, con ellos, los primeros sindicatos. Con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, iniciada en 1923, llegaron las primeras y tímidas medidas estatales para coordinar una política hidráulica. La influencia de Costa se hizo patente en la ley de 1926 con la que se creaban las Confederaciones Hidrográficas, instituciones que centralizaron la gestión de los recursos hídricos para el suministro y creación de los regadíos. Pero siguieron sin resolverse los principales problemas estructurales en el campo.
Encuentran un arroyo, al fin. Desenganchan la mula para que pueda meterse con desesperación al agua, el morro bien adentro, el sonido extractivo y acuático. El bebé duerme en el regazo de su madre. El hijo mayor saca una bolsa llena de pan duro y corta algunos trozos que su padre unta con vino de la bota y espolvorea con azúcar. Todos a merendar, aunque a los pequeños les cueste dejar de hacer equilibrios en el borde del arroyo, que debe de ser más profundo de lo que parece. Después de comer, el padre se sienta en el suelo para liar un cigarrillo; mira el paisaje y fuma, piensa en el futuro y en por qué están allí, en cuándo empezó todo; entonces se acuerda de la República, aún presente. Al año siguiente de su proclamación, se aprobó la Ley de Bases de Reforma Agraria de 1932, alimentada por el principal reclamo que crecía desde las organizaciones campesinas: la expropiación de tierras improductivas y ociosas a los grandes terratenientes para solucionar o paliar una distribución injusta. Una medida que tuvo una decidida respuesta opositora de parte de la plana mayor del latifundio: la financiación y fundación del Partido Agrario, que obtuvo treinta y nueve escaños en las Cortes de 1939 y cuyo apoyo entre el pequeño y el mediano campesinado significó una importante derrota para los republicanos. Esto, sumado a la falta de recursos para desarrollar la mecanización agrícola y las presiones de muchos sectores, sobre todo el militar, hizo que la República solo pudiera expropiar algunas tierras o acompañar con su beneplácito las ocupaciones que los propios campesinos hacían por su cuenta. La ley sirvió como una de las excusas para el golpe de Estado militar que dio origen a la guerra civil española, y, en plena contienda y a medida que avanzaban, los nacionales devolvían a sus dueños los terrenos que habían sido expropiados por el Gobierno republicano. Dos Ministerios de Agricultura antagónicos, casi virtuales, actuando simultáneamente.
Aterdece y la familia sigue su rumbo. Ya no podrán evitar llegar de noche, pero tratarán de anticiparse a la noche cerrada, a la oscuridad total. La mula ya no se queja y parece haber recuperado el ritmo inicial, como si se resignara a que ya no habrá más altos en el camino y aceptara que su único trabajo es llegar, alcanzar de manera definitiva y sin paliativos el destino final. El mayor comparte su resignación silenciosa: le duelen las piernas, pero se niega a descansar; sigue su marcha a pie, al costado del transporte. Todos los niños duermen, menos él. Está preocupado por lo que no sabe, por los silencios de su madre y su padre. Por todo lo que no se puede hablar porque pasó antes de la guerra. Ignora que lo que se avecina no tendrá nada que ver con esas promesas, pero quiere llegar cuanto antes y empezar a creer.
Con la instauración de la dictadura franquista llegó el Instituto Nacional de Colonización (INC) a través del decreto del 18 de octubre de 1939, que sustituía al republicano Instituto de Reforma Agraria (IRA). El nuevo organismo ejecutó la creación de alrededor de trescientos pueblos de colonización y las infraestructuras necesarias para el regadío a través de la canalización, los embalses y los pantanos en torno a las cuencas de los principales ríos de España: Ebro, Guadalquivir, Tajo, Guadiana y muchos más. El último intento, el más importante de toda una larga tradición que buscaba poblar zonas rurales vacías. La que convocó a todas aquellas familias a dejar su lugar de origen, embutir sus pocos bártulos en un carro y desplazarse por los caminos para empezar de nuevo. Un plan que llegaba con el objetivo de alejarse de los aspectos sociales de la reforma agraria de la República, pero que tomó prestadas muchas de sus propuestas sin reconocerlo. El INC instauró mejoras a gran escala para aumentar la productividad y asentar población fija, pero sin cuestionar la propiedad de la tierra ni desacomodar demasiado la estructura económica del latifundio. Para esto, creó los pueblos rurales modélicos, con una retórica de ambiente de campo regenerado, de pulcritud e higiene y con todas las ventajas de la vida moderna. Copiaron bastantes cosas del IRA, menos las ideas marxistas, claro. El plan era darles a los pobres, a los que nunca tuvieron nada, algo que perder. Por eso algunos la siguen llamando, hasta el día de hoy, «la contrarreforma agraria».
Todos saben lo que es el hambre: una comida al día, siempre la misma durante semanas. Le dicen que todo irá mejor, ahora que han llegado al pueblo. Pero el pueblo no es más que una llanura yerma de la que comienzan a crecer algunos cimientos. Mientras esperan a que la promesa se convierta en paredes y un tejado, duermen hacinados en barracones. Están sucios, hace frío y los niños lloran y gritan por las noches. Su padre está seguro de ser el buen adjudicatario que el régimen busca: tiene algo de experiencia en el trabajo agrícola, el servicio militar cumplido, sabe leer y escribir con fluidez, está debidamente casado y tiene cuatro hijos; ninguna tara mental ni deterioro físico, buen estado de salud; libre de delitos de sangre, moralidad más que aceptable, no se ha metido en política. Pasan los días y comprueba que hay muchos que no saben lo que es un arado, lo que es un arma, lo que es la sintaxis. Pero a todos los iguala la necesidad.
Forman una cadena para sacar las piedras de la parcela: del padre a la madre, de la madre al hijo mayor, de este al mediano. La pequeña cuida del bebé bajo una higuera. La esperanza está en que el riego haga lo suyo, aunque el padre duda. El hijo escucha, absorbe. Pocos conocen las tierras de regadío; hay mucho que aprender. Para eso están los ingenieros, los peritos, los mayorales y los guardas, todos los funcionarios del Instituto Nacional de Colonización. Ellos deciden lo que hay que sembrar, lo que la tierra puede o lo que España necesita; ellos velan para que nadie robe la maquinaria; ellos vigilan que los cultivos funcionen y que nadie se salga de las lindes. Los colonos los necesitan, los detestan, los padecen, los agradecen. Pasan los días y el padre se conforma, habla con su hijo, le pide que se conforme. Miran la parcela, les consuela que sea suya, aunque sea poca, aunque sea piedra y arcilla, aunque cueste años volverla fértil, pagarla. Miran el sueño más o menos cumplido de ser propietarios, de tener cuando no se tenía nada, aunque duela todo.
El chico no ha ido a la escuela, pero ya es adulto. Trabaja de lunes a domingo para poder ir al baile en el pueblo viejo más cercano. En la verbena busca los ojos de quien le gusta, pero no siempre sale bien. Los de los pueblos nuevos mejor que bailen entre ellos. No conviene mezclarse con el nuevo pobrerío. A veces alguien habla de los dueños anteriores, los señores de la finca, tan generosos. Los rumores se entrecruzan: las dieron, las expropiaron; eran suyas y ahora son de muchos. Él entiende la importancia del agua y sabe que el riego mejorará también los campos que aún poseen los señores. En los papeles se habla de términos técnicos: tierras exceptuadas, tierras reservadas, tierras en exceso. Pero él solo ve tierra dura y gris.