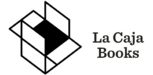Empieza a leer
Los sentidos del tiempo, de Antonio G. Maldonado
Un asombro doble
Durante la erupción del volcán de La Palma se utilizó el término estromboliano para explicar sus erupciones explosivas e intermitentes. Pero el término no solo arrastraba la reminiscencia de aquel otro volcán italiano que le daba nombre. La palabra también cargaba con el recuerdo de Katia y Maurice Krafft, el matrimonio que dedicó su vida al estudio de las montañas de fuego y la perdió en 1991 atrapado por el flujo piroclástico del monte Unzen en Japón. Con el momento en el que Otto Lidenbrock y su sobrino Axel son devueltos a la superficie por una de las chimeneas del Snaefellsjöku en Viaje al centro de la Tierra. Y con Ingrid Bergman, en la película de Roberto Rossellini, escalando hacia el volcán para ir al otro lado de la isla de Stromboli, donde siente una opresión insoportable. La ciencia convive con la literatura cuando nombra y explica fenómenos, algo más habitual todavía en astrofísica, una disciplina que se ocupa de un espacio al que la humanidad se ha dirigido desde que está sobre la Tierra: en el cielo hemos buscado a los culpables de todos los males así como la salvación y el amparo. Hacer el cosmos a medida de nuestro entendimiento limitado ha llevado a que encontráramos la forma de los dioses en la caprichosa disposición de las estrellas y a imaginar una historia alegórica para cada uno de ellos. E incluso a concederles algún tipo de poder sobre nuestras vidas, como atestigua la llamativa supervivencia de los horóscopos en medios serios.
Seguimos mirando al cielo. Quizá con telescopios espaciales o con radiación infrarroja, pero el gesto es parecido. A 2380 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de una colina sobre el desierto de Atacama, se encuentra el Observatorio Las Campanas. Desde allí, en 1991, un grupo de astrofísicos se embarcó en la catalogación de decenas de miles de galaxias. El mapa del cosmos que obtuvieron trajo el concepto de final de la grandeza. Cuando miramos el universo observado a una escala máxima de 300 millones de años luz, llega un punto en el que deja de existir una jerarquía de organización como la que se ve al mirar galaxias concretas —se estima que hay unos dos billones de ellas—. La distribución no responde a ninguna estructura. Los supercúmulos y los filamentos del espacio forman una telaraña cósmica o algo así como un triste gotelé espacial. Esa masa distribuida en pegotes irregulares solo responde a la regla básica del principio cosmológico, que dice que, cuando se observa a escalas suficientemente grandes, el universo es isotrópico y homogéneo, como si se tratara de una expresión uniforme de unas leyes conocidas e inalterables. Las particularidades del universo pierden a esa distancia su misterio y pasan de ser un enigmático cuadro expresionista a la límpida página de una libreta con hojas cuadriculadas. Pero en junio de 2021 unos científicos de la Universidad de Lancashire observaron en ese gotelé espacial del final de la grandeza un arco de galaxias distribuido a lo largo de 3300 millones de años luz que contradice el principio cosmológico. El Arco Gigante, así lo han nombrado, se suma a otros descubrimientos que tampoco encajan en dicho principio. En su rebeldía hacia la supuesta exactitud con la que concebimos el cosmos se atisba un —posible— principio de la grandeza.
Hace unos años me di cuenta de que mi atención se dirigía de forma automática hacia noticias en las que, como esta, había algún tipo de sorpresa por parte de los implicados: sociólogos que tenían dificultades para explicar tal o cual fenómeno no detectado en las encuestas; médicos que no entendían cómo un desahuciado había podido recuperarse de un cuadro clínico aparentemente insuperable; psiquiatras que contaban experiencias extrañas con los sueños o las premoniciones en sus pacientes; científicos que no sabían cómo podía aparecer tal o cual fenómeno que desbarataba las teorías que creían ya definitivas. Como aquella noticia de un medio serio que anunciaba: «Un nuevo estudio asegura tener “pruebas directas” de una anomalía que desafía las ideas sobre la gravedad de Newton y Einstein y que puede cambiar por completo nuestra manera de entender el universo». O esta otra: «Descubren un nuevo planeta espejo con nubes metálicas que no debería existir» que «refleja el 80 % de la luz de su estrella».
Me fijaba también en aquellas noticias que informaban de avances importantes para tratar enfermedades como el alzheimer o el cáncer, pero mi experiencia al leerlas era distinta. Con estas sentía una satisfacción y una alegría comprensibles: quizá porque todo ese conocimiento se podría traducir en avances que algún día mejorarían la vida y hasta podrían salvársela a alguno de mis seres queridos, o a mí mismo. El progreso, además, me producía una mensurable sensación de satisfacción.
Con las primeras era distinto. Sentía un alivio más profundo e inasible, más genérico y difuso. Una emoción parecida a la que recuerdo en la cara que el director Luchino Visconti ponía en el rostro del compositor Gustav von Aschenbach, interpretado por Dirk Bogarde en una escena de La muerte en Venecia, adaptación de la novela de Thomas Mann del mismo nombre. Le acaban de anunciar que la ciudad está en cuarentena por un brote epidémico y que no puede salir. En su vuelta al hotel en barco, navegando por la laguna, una mala noticia como es la imposibilidad del viaje y el confinamiento, se torna poco a poco en una felicidad contenida por el regreso a la cercanía del joven Tadzio. La alegría se refleja en su rostro, progresivamente relajado, incluso sonriente, mientras de fondo suena el adagietto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. ¿Por qué me gustaba leer sobre lo inesperado? ¿Por la mera sorpresa? No era un motivo de peso. Siendo así, ¿qué escondían esas sorpresas que me atraían tanto? Me lo he preguntado durante años, y la respuesta tentativa que me doy es lo inesperado; aquello que desbarata lo previsto me traía esperanza. Una esperanza que debía contraponerse a la desesperanza que me generaba lo ya conocido, lo ya cerrado y resuelto. Leer, por ejemplo, sobre la masa de una partícula que aparece en un acelerador y que contraviene el modelo estándar de la física subatómica me impulsaba a seguir leyendo y me dejaba un regusto de satisfacción muy lejano de cualquier pensamiento relativista y derrotista ante la complejidad de todo.
No se trataba de la schadenfreude alemana, que se define como el disfrute que se siente ante el mal ajeno. Sí me entristecía leer que algún tratamiento médico experimental había fallado y que había que volver a empezar. Mi alegría estaba en aquellos asuntos más generales sin una aplicación práctica y directa, que no tenían visos de afectar al día a día. Recuerdo el inicio de un pódcast que hablaba de un «planeta imposible» en el que se producen lluvias y tormentas de titanio; un lugar que, situado a tan solo 260 años luz de distancia, ha dejado asombrados a sus descubridores. En el momento en el que lo inesperado perjudicaba a alguien, el asunto pasaba de la primera a la segunda categoría. Pero cualquier sorpresa relativa a las teorías y modelos de fondo, aquellos que cuestionaban lo que creíamos saber sobre qué somos, qué hacemos, o por qué existimos, me producía una esperanza inocultable, como a Aschenbach volver a la Venecia en cuarentena.
La razón quizá no sea tan difícil de deducir: me desaniman e inquietan las respuestas que hemos asumido como firmes a esas preguntas. No es que no acepte la muerte, ni que me oponga al conocimiento que emana de Darwin, Galileo, Copérnico, Einstein o Marie Curie, ni a los esfuerzos de los investigadores que hoy escrutan el espacio para analizar el rastro de las ondas de luz que siguieron al Big Bang, ni mucho menos a los trabajos de los genetistas que hoy descubren técnicas para evitarnos sufrimientos penosos mañana. La teoría de la evolución no es una mera especulación —y mucho menos, ideología progre sobre la que deba existir una facultad de veto parental en las escuelas—, sino un hecho demostrado, de la misma forma que conocemos a fondo algunas de las leyes inalterables del universo o existen terapias génicas que curan enfermedades. Bien que nos hemos beneficiado de todo ese saber. No se trata de un problema ni del conocimiento científico, ni del método ni de los propios científicos, que suelen tener una mentalidad mucho más receptiva a lo desconocido y a las sorpresas, sino de cómo todo ese mundo de herramientas, datos, números e ideas ha permeado en el resto como una camisa de fuerza que viene a decir: «Esto es lo que hay».
Me desaniman esas conclusiones porque parecen infundadas. Ese «esto es lo que hay», ese «pierde toda esperanza» o esa apelación a que nos desengañemos suenan ridículos cuando se tiene el tiempo suficiente para leer sobre las nuevas fronteras del conocimiento, sobre las paradojas y las inconsistencias de las leyes que damos por inmutables y eternas, sobre las fascinantes hipótesis abiertas en distintas disciplinas que parecían ciencia ficción hace apenas unas décadas. Siendo así, y extendiendo esa secuencia hacia el futuro, ¿no tiene más sentido que todo eso nos llegue con la forma de un mensaje motivador y esperanzado que nos diga «Mira cuánto hay, mira cuánto desconocemos todavía de lo que puede haber»? La potencialidad del misterio del mundo sigue siendo la misma que cuando cazábamos mamuts o nos empeñábamos en dominar el fuego. Porque, como en las aventuras, una meta da pie a otras y amplía el abanico y la profundidad de las preguntas, y no al contrario.
En otra novela de Mann, La montaña mágica, el protagonista, Hans Castorp, acude justo antes de la Primera Guerra Mundial a un sanatorio para tuberculosos en las montañas suizas, cerca de Davos. En aquel paraje idílico, donde el tiempo parece espesarse y transcurrir al ritmo del aburrimiento de sus pacientes, dos personajes representan los polos entre los que bascula el zeitgeist de la época: el encarnado por el optimista Settembrini —entusiasmado con el progreso de la ciencia y de mentalidad racionalista y mecanicista— y el representado por el reaccionario Naphta —místico y desconfiado de cualquier promesa de una modernidad que rechaza—. El tiempo detenido que los enfermos dedican a respirar el aire fresco cubiertos con mantas de pelo de camello, o los largos ratos que el mercurio tarda en marcar la temperatura de los cuerpos, termina con el estallido de la Gran Guerra.
La dificultad de nuestros días para contemplar horizontes prometedores parece abandonar a mucha gente en brazos del reaccionario y místico Naphta, que espetó al positivista Settembrini: «Preferiría mil veces la ingenuidad de un niño que cree que las estrella son agujeritos de la tela del cielo a través de los cuales traspasa la luz eterna, a la palabrería descerebrada, hueca y blasfema de la ciencia monista al tratar del “cosmos”». En la era de la exploración del espacio profundo, del posible asentamiento humano en otros planetas, del conocimiento de los arcanos de la mente gracias a la neurociencia, de la física cuántica, del desciframiento del código genético y el desarrollo de sus aplicaciones o de la inteligencia artificial, se necesita otro personaje distinto a Settembrini. Uno más acorde no solo con esa realidad y esas sorpresas, sino con nuestra propia naturaleza y nuestra necesidad de sentido, de albergar los alicientes y el deseo de aventurarnos en este camino. No es casualidad que Settembrini no fuera científico, y que en sus soliloquios se atisbaran algunos de los horrores que acontecieron en el siglo. Quizá, en el final de los tiempos, los Settembrini tengan razón —los Naphta nunca la tuvieron—, pero, mientras la realidad siga jugando con nosotros al gato y el ratón, mientras sigamos a la busca de sus leyes y sus porqués y estos nos sorprendan, lo justo será que nos abramos a un tiempo y un mundo aún por explicar.
Este ensayo parte de un asombro doble. Del asombro de existir en un universo en expansión, en una roca gigante sostenida en el vacío que da vueltas a una estrella que nos ilumina y permite la vida. Pero también del asombro —de la sorpresa, más bien— ante la facilidad con la que se han asimilado esos hechos y se vive al margen de ellos. Como los viajeros románticos que redescubrieron en las ruinas clásicas utilizadas como materia prima un mundo asombroso, me pregunto en qué momento nos acostumbramos a una realidad que nos habla de superposición cuántica y de un universo constituido por algo tan inasible como la materia oscura. ¿En qué momento me acostumbré yo?