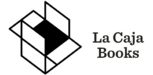Empieza a leer
La ciudad sin imágenes, de Juan Gallego Benot
1. Diagnóstico
Hace ya varios años fui diagnosticado de un problema en la memoria que dificulta la fijación de imágenes en mi cerebro. Confundo continuamente los rostros de mis familiares y soy incapaz de asignar el nombre correcto a mis amigos en cualquier encuentro o celebración. Prosopagnosia se llama la broma. Soy consciente de que esto me hace parecer maleducado o poco atento, así que suplo la vergüenza inicial mirando a mi interlocutor con los ojos muy abiertos mientras intento recordar cada dato que registra mi cerebro. Mi amiga Raquel (a la que llamé «María» en un cumpleaños el fin de semana pasado) tiene depilación láser el martes, a las diez y media, en Puerta de Toledo. Javier (un «Hola, Carlos» hace dos días le hizo pensar que me había equivocado de número) ha tenido una sobrina muy fea; Vicente («Luis», fingí estar borracho) se ha comprado una camisa en Humana por dos euros. Por el bien de mis relaciones sociales, tengo que memorizar toda esa información que cualquiera olvidaría al minuto. Porque cualquiera no dedicaría todos sus esfuerzos en recordar el rostro de sus amigos y terminaría un breve charloteo con la sensación agradable de haber estado acompañado por una de esas personas a las que se aprecia difusamente. En su lugar, he de seleccionar unas cuantas de las muchas tonterías que solemos decir en una conversación, para luego asignar una serie de datos a un nombre concreto, sin rostro.
A duras penas he logrado sobrevivir quedando como un despistado inocente, aunque conservo un número reducido de amistades a las que no logro poner cara. Evito quedar con compañeros del trabajo y limito mis apariciones en eventos con más de cinco o seis asistentes a lo estrictamente necesario. Mi dolencia no acaba ahí, por supuesto. Hay otro síntoma, mucho más angustioso, que es la incapacidad de fijarme en un espacio y reconocerlo; es decir, no tengo lo que se conoce comúnmente como «sentido de la orientación». Las calles por las que camino no conducen a ningún lugar: no sé qué hay detrás de cada esquina y la relación de plazas, avenidas y paseos me parece un laberinto que se renueva cada día. Los nombres de esos sitios se asignan a imágenes aleatorias: la Puerta del Sol puede ser totalmente circular, el paseo del Prado es un pasaje estrechísimo al que apenas llega la luz y la calle Sierpes tiene tres carriles de coches y rascacielos.
En cualquier caso, he nacido en buena época. Gracias al GPS de mi móvil, que suelo ir mirando discretamente cada vez que tengo que llegar a algún lado, suelo ser puntual y aparezco en los lugares correctos. Las palabras las recuerdo sin problemas e incluso excepcionalmente bien, así que no me cuesta nada pensar en el rótulo de las calles para llegar a los lugares a los que tengo por costumbre ir. Me aprendo de memoria la retahíla de palabras y recito en mi cabeza: «Salgo de la plaza de san Lorenzo y tomo la calle Cardenal Spínola, llego hasta la Gavidia y de allí tiro por Juan de Ávila para llegar al colegio». Qué curva exacta tiene la plaza de san Lorenzo o de qué color son los edificios de Juan de Ávila son problemas que no puedo resolver de cabeza. Con frecuencia me he visto, en momentos tristes, mirando en Google Maps imágenes del parque donde paseaba con algún amor, o rondando virtualmente el portal de casa de mi abuela. Escribo el nombre de su calle en el buscador y hago zoom al balcón, mientras atravieso, como un fantasma, los cuerpos de ciudadanos pixelados. Encuentro el balcón, lo reconozco (lo conozco, por primera vez) y observo su forma. Es inútil recordar la ubicación: aparece en mis recuerdos como una isla, da a mi cariño o a mi dolor un objetivo breve y concreto, y lo aposenta en esa imagen hasta que termino cerrando el ordenador y vuelvo a mi ciudad desordenada. Lloro muchas veces frente a la pantalla, cuando el lugar surge ante mí, como un préstamo del recuerdo de otros que nunca podrá pertenecerme. Cuando intento narrarme esos lugares, el recuerdo es simplemente más oscuro, más frágil. Los nombres de las plazas y los parques son bastante fríos, porque es difícil emocionarse ante unas letras que no evocan nada.
Esta dolencia, menor donde las haya (aunque me temo que daré una vejez horrible a mis seres queridos), ha sido la causa de innumerables momentos vergonzosos en los que he confundido a personas muy cercanas, o he aparecido en casa de un amigo creyendo que estaba en la de otro. He intentado ocultar sus síntomas hasta el ridículo, pero hoy se me hace imposible dar orden a las ideas que siguen sin esta introducción diagnóstica.
Escribí un libro en el que los poemas, numerados, sin título para evitarme líos, se distribuyen como un jardín francés: en la entrada, de forja pintada de azul, se ven con facilidad los diferentes parterres, algunos de ellos con gongorinos labrados, que se reparten a lo largo de un ancho paseo de albero, sin curvas. En el centro hay dos pabellones. Uno de ellos tiene grandes cristaleras opacas, y un invernadero situado en el pie de ganso del jardín. Al fondo, para no tener que imaginar el horizonte, dispuse un bosquete que frena al sol de la tarde y me permite cierta intimidad erótica. Esta es la única estructura espacial que conservo con claridad en mi memoria gracias a las pistas que dejé en el libro. La estrategia me sirvió para ganar tiempo con mi problema, aunque hoy sé que no lo resolvió en absoluto.
Este jardín, como también los barrios o las pequeñas villas de otros conjuntos de poemas, no es un mapa metafórico de la experiencia del paisaje, porque el paisaje no existe en mi cabeza. Si Mario Montalbetti tiene razón cuando habla del paisaje en El pensamiento del poema como mera construcción del imaginario, y yo creo que la tiene, entonces me está vedada su contemplación, al no tener imágenes que lo sostengan. No hay mapa que supla esto, porque el lugar mismo, en un sentido puramente creativo, no tiene forma para mí. El único antídoto para la negrura de mi cabeza, que ensayo con desmesura, consiste en inventar una estructura formal que constituya un lugar sin imágenes y a la que pueda confiar toda la experiencia.
El poema, o conjunto de poemas, debe ser capaz de hacer emerger esa estructura y conformarse con ella para que el antídoto funcione: sus elementos retóricos, sus metáforas, deben bastar por sí mismos para hacer que la imagen colapse, o, en otros términos, para que la imagen no sea convocada. Esta supresión de la imagen, que podemos llamar «censura» o «liberación», exige una confianza ciega en la forma y en su autonomía. Si Gustave Eiffel ideó una torre desnuda y logró que no tuviera hueco, que no necesitara recubrimiento más allá de la pintura (a pesar de ciertas trampas decimonónicas, que tomo aquí como licencia por el bien de mi argumento), el poema debe ser capaz de repetir la estrategia y formularse como un ensamblaje de marcos que no encierran el paisaje, que han perdido su capacidad de contenerlo, de imaginarlo.