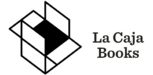Empieza a leer
El virus del miedo, de Manuel Cruz
Introducción
El miedo caminia hacia la angustia
El miedo es algo tan natural que lo raro es no tenerlo. Tanto es así que es uno de los rasgos que compartimos con otras especies animales. Si definimos miedo como ‘esa emoción que nace en nosotros a causa de la percepción o incluso de la imaginación de un peligro’, es fácil encontrar esa misma emoción en otras especies que parecen reaccionar de manera idéntica ante las amenazas. Ahora bien, dicha coincidencia tiene un recorrido limitado. A partir de un determinado momento, en el que la especie humana va creando su propio mundo, el tipo de amenazas varía, y emergen aquellas que son específicamente humanas y, por tanto, los miedos irrenunciablemente sociales. Lo que nos define como seres humanos no es, pues, que tengamos miedo, sino ante qué tenemos miedo.
En la medida en que se trata de un mecanismo de defensa, puede entenderse también como una de las dimensiones básicas de la fragilidad o la vulnerabilidad humanas. Las amenazas, reales o imaginarias, forman parte de su universo simbólico y, en consecuencia, de su proceso de socialización. Educar a un niño implica también traspasarle un repertorio de miedos que actúen a modo de mecanismos automáticos mientras no pueda utilizar su capacidad deliberativa. De no obrar así, el niño no experimentaría el más mínimo temor ante lo que nosotros sabemos que son amenazas objetivas, como tantas veces hemos visto en esas fotografías en las que un bebé juega feliz con serpientes u otras alimañas peligrosas.
La cosa no acaba aquí. Porque, como, a su vez, uno de los rasgos constitutivos de los seres humanos es su dimensión histórica, lo propio de nuestra especie es que sus miedos, además, varíen a lo largo del tiempo. En ese sentido, se podría afirmar, sin el menor temor a incurrir en error ni en exageración, que la historia de la humanidad se deja leer en clave de la historia de sus cambiantes miedos. Hasta tal punto que no nos costaría ampliar el foco de la eficacia de este registro y, haciendo una lectura interesada del Koselleck de Futuro pasado, sostener que lo que diferencia unos momentos de otros en la Modernidad es la diferente dirección en la que apuntan nuestros miedos. Habría, de acuerdo con esta interpretación, épocas caracterizadas fundamentalmente por el temor a regresar al pasado, frente a otras cuya especificidad sería el temor a enfrentarse al futuro.
Pero, si no queremos remontarnos muy atrás y nos ceñimos a lo más próximo para poder ir aproximándonos a lo que más nos interesa, no creo que constituya una gran aportación teórica la afirmación de que, en el plazo de poco tiempo, hemos pasado de definir a nuestra sociedad como la sociedad del riesgo, según proponía Ulrich Beck en el libro del mismo título, a hacerlo como la sociedad del miedo, según la teorización de diversos autores (como el sociólogo alemán Heinz Bude entre otros).
Precisemos, antes de continuar, que definir significa algo más, mucho más, que señalar la presencia de un determinado elemento: significa afirmar que dicho elemento se ha convertido en hegemónico. El matiz resulta fundamental, precisamente porque es el que permite determinar la diferencia entre épocas, no porque en una esté presente un elemento y en otra no se encuentre en absoluto. En el caso del registro del miedo del que venimos hablando, hubo muchos momentos en el pasado, incluso no muy lejano históricamente, en que estaba muy presente. Así, durante la Guerra Fría, el miedo a la destrucción nuclear recíproca parecía ocupar casi por completo el imaginario colectivo de las sociedades occidentales. Sin embargo, no era el mismo tipo de miedo, por su naturaleza y por su eficacia, que hoy está tan extendido. Cada época, en ese sentido, tiene su propio miedo, que, en cierto modo, al trasluz, nos informa de sus mudables características.
Probablemente los rasgos de los miedos de la hora presente se venían prefigurando en alguna de sus manifestaciones recientes, en concreto en el miedo provocado por el terrorismo en sus momentos más álgidos, en la primera década del presente siglo. Este puso de manifiesto dos aspectos que no solo han continuado más tarde, sino que incluso se han agravado. Por un lado, la imposibilidad de predecir en todo su espectro los actos terroristas, y, por otro, la imposibilidad de obtener una victoria absoluta, en términos clásicos, sobre dichas amenazas. El resultado, señalaban los especialistas en estos asuntos del Ministerio de Defensa hace ya un tiempo, es que se ha incrementado enormemente la percepción de vulnerabilidad en nuestras sociedades.
El miedo que hoy ha terminado por imponerse tras la pandemia posee una tonalidad inédita. Sigue siendo tan impredecible e invencible como el anterior, pero incorpora un rasgo nuevo, y es que parece haberlo invadido todo por completo. Es un miedo del que, por su propia naturaleza, nadie está a salvo. Ha dejado de estar localizado en una instancia exterior (fuera esta una potencia extranjera que nos amenazaba con un armamento extremadamente destructor, como en la Guerra Fría, o fuera un grupo de fanáticos dispuestos a inmolarse por sus convicciones políticas o religiosas, como en el terrorismo yihadista) para ubicarse cerca de nosotros mismos, en ocasiones en nuestro propio interior. Se trata, por tanto, de una doble novedad o diferencia respecto a miedos anteriores que bien podríamos calificar como cuantitativa y cualitativa, y ambas dimensiones están íntimamente ligadas.
Porque, en efecto, si este registro ocupa la totalidad de nuestra experiencia, hasta el punto de que podemos tener la sensación de que no hay manera de escapar de él, es precisamente porque, en cierto sentido, lo generamos todos. No hay un otro al que endosarle la responsabilidad por crear ese miedo. Si todos estamos amenazados es porque todos constituimos en alguna medida una amenaza para los demás. Es esa condición difusa y universal con la que se muestra el miedo la que podríamos afirmar que define la especificidad del mismo en nuestros días.
Alguien podría objetar que esta variante del miedo no es tanto la propia de nuestra época en general como la de una particular coyuntura, y que, en el momento en el que la amenaza dejara de ser tal porque un determinado avance (especialmente en forma de vacuna, aunque también de medicamento) desactivara su poder atemorizador, el miedo en cuanto tal se desvanecería. Pero aceptar la objeción equivaldría a incurrir en el error de aquel que, distraído por los árboles, es incapaz de darse cuenta de la existencia del bosque. Lo que en este caso significa ignorar que la situación de crisis en todos los órdenes provocada por el coronavirus representaba el último episodio hasta ahora de una serie de amenazas en forma de epidemias (gripe aviar, crisis de las vacas locas, SARS, ébola…) que llevaban poniendo sobre aviso desde hace tiempo a nuestras sociedades.
La situación actual es consecuencia inevitable de la acción humana y no una mera contingencia más o menos azarosa. La cosa va más allá de que las condiciones materiales de que una epidemia alcance el carácter de pandemia las ha puesto el desarrollo tecnológico de la propia sociedad al hacer posible la global circulación de personas (en esta circunstancia, convertidas en portadoras de la enfermedad) propia de nuestra época. Más importante que eso es el hecho de que las nuevas enfermedades humanas de las últimas décadas tengan origen animal, algo que está relacionado con la destrucción de hábitats llevada a cabo por la actividad humana; destrucción que causa una extinción masiva de especies y que, como es sabido, está en el origen de las enfermedades infecciosas provocadas por bacterias, virus, hongos o parásitos que se transmiten de los animales a los humanos: la denominada zoonosis.
De ser esto cierto, el hecho de que en las pandemias cada uno de nosotros constituya una amenaza para los demás podría considerarse una genuina metáfora de lo que, como especie, constituimos para nosotros mismos: la mayor de las amenazas posible. Por supuesto que, también en esto, estábamos avisados, y de bien antiguo, por cierto. Pero cuando tiempo atrás se nos avisaba, el asunto todavía no parecía preocupante. Adoptaba la forma de aquellos miedos particulares a los desvaríos concretos de un científico loco o de un gobernante con delirios de grandeza, enraizados, en realidad, en un ancestral miedo al conocimiento que nos acompaña desde los orígenes de nuestra cultura. Ese miedo ha estado presente desde el texto bíblico, en el que Adán y Eva son castigados por Dios por morder el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, a Frankenstein, producto monstruoso del desarrollo del conocimiento, pasando por El Quijote, loco de tanto leer libros de caballerías «que le sorbieron el seso» y tantos otros ejemplos.
Se trata, en puridad, no tanto de un miedo al conocimiento en sí mismo (aunque el miedo a la rebelión de las máquinas no ha dejado de ganar terreno desde hace tiempo), sino a que podamos perder el control sobre él y, por ejemplo, cometamos errores de consecuencias desastrosas en el manejo de artefactos de una enorme capacidad destructiva. Eso, que hasta hace no tanto era una posibilidad que se creía bajo control y apenas se contemplaba como una hipótesis poco verosímil y alarmista para alimentar relatos catastrofistas de ciencia ficción, hoy tiende a ser visto como una realidad que, por añadidura, ha venido para quedarse. Fundamentalmente porque el desarrollo de ese conocimiento que nos atemoriza (porque se nos pueda escapar de las manos en cualquier momento y de cualquier manera) es extraordinario y aceleradísimo. Pero es que, además, en la medida en que el complejo científico-técnico se ha convertido en irreversible, al constituirse en una formidable fuerza productiva en la actual fase del capitalismo, el miedo a dicho conocimiento ha devenido un miedo estructural y, en esa misma medida, hegemónico.
Ello no quiere decir, claro está, que no continúen vigentes las viejas lógicas productoras de este registro. Así, en la medida en que, como decíamos al principio, gran parte de los miedos son miedos inducidos, se mantiene el conocido y criticado peligro de que la sociedad (sea a través de los padres, de los educadores, de los medios de comunicación, etc.) induzca miedos tendenciosos, interesados, paralizadores o, quizá todavía peor, miedos patológicos, como el miedo al miedo, que actúa a modo de cautela previa, bloqueante, e impide el análisis y cualquier toma de decisión ante una situación nueva. De la misma manera que sigue siendo válida la consideración de que los regímenes autoritarios resultan los principales beneficiarios de la extensión del miedo, en la medida en que lo utilizan para que los ciudadanos solo presten atención a todo aquello que supuestamente se lo genera. Todo eso continúa vigente en muchos lugares, pero con una clara tendencia a convertirse en residual.