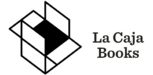Empieza a leer
En el valle del paraíso, de Jacek Hugo-Bader
Sé que el día en que abra el periódico y me encuentre un reportaje de Jacek Hugo-Bader, o, mejor aún, el día en que abra uno de sus libros, no me voy a aburrir. Pero cuando acababa de empezar su estupenda carrera en la sección «Reportaje» de Gazeta Wyborcza –de la que yo era entonces directora– y llegaba con un nuevo e impetuoso texto, a veces me entraba cierta inquietud. En aquel entonces conocía demasiado poco a Jacek, aún no sabía con qué pasión sigue los pasos de la vida para describirla.
Así sucedía ya en la primera página del reportaje del valle del paraíso, donde Jacek espía a unas muchachas desnudas con el cuerpo cubierto de polen de marihuana. Me inquieté.
Cuando la realidad amenaza aburrimiento, el reportero puede a veces colorear una descripción con sus emociones. Puede condensar situaciones o acelerar el ritmo de los acontecimientos. Puede convertir a varios personajes en uno solo o atribuir las vicisitudes de uno a varios si tal cosa es necesaria para proteger a sus protagonistas o a sí mismo. Pero ninguno de estos recursos puede afectar al esencial contenido del texto. En una palabra: el reportero debe conocer la mesura. La pérdida de mesura amenaza al reportaje.
Esas muchachas desnudas con el polen de marihuana adherido al cuerpo… ¡una visión del todo inverosímil! Seguí leyendo y al temor de que Jacek se hubiera dejado llevar se sumó la inquietud por mi propia profesionalidad. Estaba dispuesta a poner en duda el increíble ballet desnudo sin saber nada del país del que Jacek había traído esa imagen.
Empecé a buscar Kirguistán en las enciclopedias. Desde mediados del siglo xix estuvo sometido a la colonización rusa y tras la Revolución fue despojado de rebaños, yurtas y formas de vida propias. Me enteré de que entre los años 1928 y 1935 el número de ovejas y cabras descendió de seis millones a un millón escaso. Pero ni la Enciclopedia Británica de 1991 ni la polaca de PWN de 1996 mencionaban el narconegocio kirguiso construido sobre la miseria y los recientes desequilibrios naturales. El papel de Kirguistán en ese negocio es hoy bien conocido y la ausencia de esa noticia resultaba sorprendente (el papel de Colombia en este campo sí lo reflejaban las dos enciclopedias).
Las entradas me recordaron, sin embargo, a Chinguiz Aitmátov. Hacía tiempo que quería leer su Gólgota (1986).
Pregunté a Jacek si tenía ese libro. Me enteré, con asombro, de que no lo había leído. Que sí, que había oído hablar de él, pero que tan solo estaba disponible en la sala de lectura de una biblioteca. Se marchó, como siempre, a toda prisa; después, a toda prisa, escribió el reportaje y descuidó la lectura.
No dejó de añadir que no le gustaba guiarse por lecturas. Si leía demasiado perdía energía y curiosidad. En vista del panorama, fui a una biblioteca y encargué el Gólgota. Su protagonista es Avdi, un periodista de mente abierta de un diario regional que parte rumbo a Asia Central para investigar las rutas de la droga y se infiltra en un grupo de correos. ¿Y qué es lo que ve poco antes de que lo maten unos bandidos por cruzarse en su camino?
Chinguiz Aitmátov escribe: «Era preciso desnudarse y correr entre la hierba para que el polen de las flores del cannabis se pegase al cuerpo […] tan solo con sombrero Panamá, gafas, bañador y zapatillas de deporte, Avdi Kallistrátov, un paliducho alfeñique del norte, embriagado por el polen, corría por la estepa como quien lleva el diablo, hacia adelante, hacia atrás, eligiendo la planta más alta y más espesa. Alrededor se levantaba una nube de polen…».
Jacek, perdóname por haber sospechado de tu exceso de fantasía. Si algo se te puede reprochar es que no te guste pasar horas muertas en la sala de lectura. Pero no que acabes siempre descubriendo algo para lo que a nosotros, los más sedentarios, nos falta imaginación.
Małgorzata szejnert
Camarada Kaláshnikov
RUSIA
No lo encuentro en el Libro de los genios soviéticos de la ciencia del año 1954, ni en la oficina de empadronamiento, ni tampoco en la lista de residentes ni en la de trabajadores modelo que hay en la vitrina de la fábrica. En la última edición de la Gran Enciclopedia Soviética ni siquiera se menciona en qué república vive ni aparece en ninguna foto. «Sin retrato», o, lo que es lo mismo, es un secreto.
Kaláshnikov fue galardonado con el Premio Stalin en 1949. Lo recibió de manos del generalissimus en persona. En 1971 se convirtió en doctor en ciencias técnicas y en miembro de la Academia de Ciencias de Leningrado. Nunca llegó a licenciarse.
Izhevsk es una fea ciudad de los Urales. En el centro hay una gran torre construida con vigas de hierro. Una versión local de la torre Eiffel. Hasta el golpe de Estado del año 1991, Izhevsk era una ciudad cerrada. Una especialidad soviética: una ciudad en medio del país a la que por alguna razón está prohibido el acceso, igual que si la rodease una frontera. En este país todavía existen ciudades así.
Izhevsk es la capital de la industria armamentística rusa, aunque por supuesto no hay ninguna fábrica de tanques, fusiles o vehículos acorazados. Otra especialidad soviética. Las piezas de los tanques se ensamblan en una fábrica de agavilladoras; los misiles, en una de coches, y la artillería, en una de telares. En Tula, por ejemplo, los fusiles se producen en fábricas de samovares. En una de esas fábricas de armas que hay en Izhevsk es donde trabaja, pese a estar jubilado y tener setenta y cuatro años, el diseñador Mijaíl Timoféyevich Kaláshnikov.
El traje del diseñador
–¿Cómo deberíamos empezar, Mijaíl Timoféyevich? Tal vez así: ¿Cuál es la mejor arma automática del mundo?
–Eso es como preguntarle a una madre qué niño es el más listo. Por supuesto, dirá que el suyo.
–¿Y cómo será el arma automática del siglo xxi?
–No lo sé. En Estados Unidos dicen que el Kaláshnikov seguirá siendo la mejor hasta el 2025, después ya veremos. Yo sigo trabajando. ¿Y sabe por qué es tan popular mi fusil automático? Porque es el regalo de un soldado a otro soldado. Lo más importante es su sencillez, pero no porque yo fuese torpe. Para un diseñador, lo más difícil es hacer algo que no sea compli-cado. Diseñar productos complicados es muy fácil.
–¿Por qué adaptó su fusil en 1974 para que pudiese funcionar con munición del calibre 5,45?
–Porque los estadounidenses habían empezado a usar esa munición en Vietnam.
–Pero hubo protestas por toda la Unión Soviética. Ustedes mismos admitieron que era un arma inhumana y bárbara. Los proyectiles explotaban en el interior del cuerpo de las víctimas y provocaban mutilaciones espantosas…
–¿Entiende ahora por qué no me gusta hablar con periodistas? No escriben ustedes más que tonterías.
Kaláshnikov se ha cabreado. Es cierto que rara vez habla con periodistas. Hizo una excepción con la revista Ogoniok, y ahora la hacía con la Gazeta Wyborcza.
–Cuando fui a Estados Unidos, escribieron que yo mismo me lim-piaba la casa. ¿Acaso es malo no tener criados? ¿O que no tenga un traje decente? Es un gran héroe, ha recibido muchos galardones, pero no tiene un traje. ¿Por qué les da por escribir eso? ¿Se ha comprado usted un traje para venir a verme? Ya veo que no, y ha hecho usted bien.
La mirada del diseñador
–¿En qué condiciones trabajaba usted hace años?
–No me llevaban en volandas. He recorrido un camino lleno de espinas. Imagínese: se convoca un concurso para diseñar un arma automática y se inscriben un tipo llamado Degtiariov, que era general; Símonov, otro general, y Shpaguin, un célebre diseñador, y en medio de todos se cuela de pronto un humilde sargentillo.
–¿Planificó usted solo el trabajo?
–Sí, no tuve ayudantes. Hice muchos prototipos yo solo, entre ellos el AK-47. Siempre concebí mi trabajo como un trabajo para el pueblo
–afirma Kaláshnikov en tono grave.
La patria, el pueblo, el trabajo, esas son las palabras que considera sagradas. Al pronunciarlas, en sus ojos resplandece un brillo proletario. Aunque menudo, con zapatillas de andar por casa y acurrucado en un rincón junto al piano, Kaláshnikov agita orgulloso su cabellera gris peinada hacia atrás y me lanza una mirada como por encima del hombro.–¿Cómo se sentía durante el estalinismo? ¿Como un hombre libre?
–El Premio Stalin era una distinción muy importante. La opinión de aquellos que lo recibían era tenida en cuenta.
–¿Podía usted expresar lo que pensaba?
–Hay que entender que solo aquel que fuese capaz de contagiar una idea a todo el colectivo podía llegar a convertirse en diseñador jefe. Y yo lo conseguí.
–Por el amor de Dios, Mijaíl Timoféyevich, me refiero a que en esa época los que mandaban eran los politruks, los comisarios políticos. En su trabajo seguramente pasaría lo mismo.
–El Partido servía de guía en todos los ámbitos. Yo no veo nada malo en el papel dirigente de nuestro partido. Nosotros creíamos en él. Así es como fuimos educados, yo sigo siendo comunista hasta hoy.
–Por lo que veo, usted trabajó en condiciones distintas a las de los diseñadores de aviones durante la Gran Guerra Patria.
–Venga ya, ¡cómo me voy a comparar con los diseñadores de aviones!Kaláshnikov oye muy mal: una dolencia propia de su profesión. Los incesantes disparos lo han dejado sordo. Estamos sentados frente a frente ante la misma mesa, pero nos chillamos como si estuviésemos en habitaciones separadas. A menudo, cuando no entiende algo, o no quiere entender, finge que no oye.–Ellos trabajaban en los gulags –insisto–. Aunque de lujo, no dejaban de ser gulags. Eran como jaulas doradas. ¿Nunca oyó nada al respecto?
–Nunca frecuenté esos sitios –zanja el tema.
A la caza del diseñador
Mijaíl Timoféyevich y yo estamos sentados a la mesa tomando té. La de contorsiones que tuve que hacer para dar con él. Es un hombre secreto. Hasta hace poco, en la ciudad nadie sabía que Kaláshnikov vivía en Izhevsk, y su familia solo supo a qué se dedicaba cuando el arma que diseñó fue bautizada con su nombre.
Dos días he estado asediando la planta de maquinaria donde trabaja: horas y horas a la puerta, en los pasillos, en salas, despachos y controles de acceso. Cuatro horas junto al teléfono esperando la llamada de Víktor Nikoláyevich, el ingeniero jefe. Cada dos por tres llamo y me responden: «Acaba de salir a buscarle, camarada corresponsal».
Pero intento aprovechar el tiempo. Observo qué clase de gente corre por aquí. Este, por ejemplo, grande como una montaña, un pedazo de carne embutido en un traje ajustado. Tez oscura, hirsuta mata de pelo, nariz rota y cejas bien pobladas: un tipo del Cáucaso. Está claro que algún colega le ha prestado el traje y que normalmente viste con ropa de camuflaje. Va pasando de sala en sala, haciendo negocios. Lleva una enorme bolsa de papel de estraza. Lo abordo:–¿Qué tienes ahí?
–Dinero –contesta sin malicia y sonríe mostrando los dientes.Madre mía. Son todos de oro. Y yo que pensaba que era un hombre de hierro.
Me han dicho que «Izhevsk es una ciudad mafiosa». ¿Y por qué? Porque aquí se fabrican armas. Por ejemplo, ese lechuguino vestido con chaquetita de cuero que acaba de llegar en un Ford y que ha hecho el mismo recorrido que mi amigo azerí, el de los dientes de oro. A él también lo abordo. Es de Odesa. Viene de Tayikistán y va camino de Moscú. Ha viajado a Polonia en varias ocasiones e incluso sabe decir algunas palabras en polaco. ¿A qué se dedica?
–A hacer business.
Este tipo de business es muy conocido en Rusia. En Moscú circula el siguiente chiste: «¿Sabes cuál es el animal más peligroso del mundo? Un businessman montado en un BMW».
Los ingresos del diseñador
–En esta foto –le digo señalando con el dedo– está usted en compañía de todo un millonario estadounidense.
En el año 1991 Kaláshnikov viajó a Estados Unidos.
–Es Stoner, el diseñador del M16. Fue él quien me invitó. Muchos piensan que yo también soy millonario. Y por supuesto que lo soy, pero todos esos millones no los tengo en ningún banco, sino en el Pacto de Varsovia. Mis millones son todos y cada uno de los Kaláshnikov que constituyen el armamento del Pacto y por los que no he recibido un solo kopek.
–Una vez dijo que si por cada Kaláshnikov que se ha fabricado le hubiesen dado un rublo, ahora sería millonario.
–Eso es fácil de calcular, serían por lo menos cincuenta y cinco millones. ¿Y cuánto tengo? Nada. Cuando estuve en Estados Unidos me sentí como un mendigo, ni siquiera me podía permitir un helado. Los responsables de la fábrica me dijeron que era un viaje privado, así que no me dieron nada. Stoner tiene su propio avión, pero yo no me puedo permitir ni un billete de avión de Izhevsk a Moscú. Voy en tren: veinte horas.
–¿Cuánto gana?
–Es difícil de decir. Depende del mes, pero últimamente recibo una pensión de alrededor de cuarenta mil rublos mensuales.
–El sueldo medio en su fábrica –empiezo a calcular en voz alta– es de unos cuarenta mil rublos, así que usted debe de ganar unos sesenta mil; si a eso sumamos su pensión, salen unos cien mil rublos, o sea, cien dólares al mes. ¿Quién gana una cantidad así en Rusia? En Estados Unidos, con ese dinero se podría comprar una carretilla de helados, y aquí podría ir y volver a Moscú en avión tres veces. Ah, y durante un tiempo también tuvo dietas parlamentarias. Hay gente en Rusia que está mucho peor que usted.
–No piense que me quejo. Mi país no se ha olvidado de mí. Me han concedido muchas medallas. He sido Héroe del Trabajo Socialista en dos ocasiones, y esa condecoración solo la conceden por méritos excepcionales. Además, durante seis años fui diputado al Sóviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así que creo que el Estado me ha recompensado como corresponde.
–Usted entró a formar parte del Sóviet Supremo aún en vida de Stalin.
–Sí. Luego hubo un paréntesis y después unas cuantas legislaturas más. Pero no cometa el error de pensar que aquello era algo habitual en nuestro país: que los diseñadores exigían privilegios a cambio de su pasión, su compromiso o sus ideas. No solo yo, sino todos los creadores de la técnica soviética somos del mismo parecer.