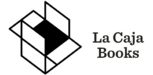Empieza a leer
El libro de los venenos, de Antonio Escohotado
Nota a esta edición, por Raúl E. Asencio
Era marzo de 1982. El programa La clave de Televisión Española había organizado una tertulia para discutir sobre las drogas. Un tema que, a decir del moderador, José Luis Balbín, preocupaba cada vez más en las casas, los colegios y los Parlamentos. En el plató había abogados, gestores de asociaciones que ayudaban a los adictos, teóricos del abuso, el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes y un joven Antonio Escohotado. Lo presentaron de manera equívoca —profesor universitario; lector de Hegel, Marcuse y los presocráticos; editor y traductor al español de los Philosophiæ naturalis principia mathematica, de Isaac Newton— como si lo que realmente justificara su presencia no tuviera que ver con el dato al que Balbín volvió hasta en tres ocasiones. Llevaba desde 1970 viviendo en Ibiza. Y allí, no tardó en puntualizar, se pudo «enterar algo de lo que se puede relacionar con la droga». En la isla había fundado con el dinero de la herencia de su madre la célebre discoteca Amnesia y llevaba a cabo una revolución sexual rodeado de un entorno poblado por artistas contestarios y regado de hachís afgano y LSD. Su papel ante las cámaras pasaba por ser, como años más tarde escribiría en sus memorias ibicencas, el «único contertulio con experiencia de primera mano sobre lo que la opinión pública empezaba a considerar Enemigo Número Uno».
Once meses después de la emisión, un viejo amigo de Madrid se presentó en su casa de Ibiza. No iba solo. Sus dos acompañantes llevaban un maletín cargado de billetes y una Smith & Wesson del calibre 38. El mensaje estaba claro: allá donde la seducción de dinero no llegara, podría hacerlo la violencia. Querían que hiciera de garante en una compra de cocaína. Lo que entonces no tenía forma de saber es que en el maletín había fondos reservados del Ministerio de Interior y que enfrente tenía a un agente encubierto. De poco sirvió que rechazara la comisión que le ofrecían o que tratara de zafarse dándoles el contacto del traficante corso-marsellés de la isla para que siguieran sin él de allí en adelante. Al día siguiente, en la terraza de un restaurante cerrado por obras, justo después de que lo invitaran a probarla y de que esnifara la cantidad suficiente como para saber que se trataba de un producto de ínfima calidad, lo detuvieron.
En los cinco años que pasaron hasta la resolución del juicio, Escohotado aceleró el ritmo de estudio y escritura. Publicó cuatro libros y preparó las fichas y el material necesario para redactar un gran tratado sobre aquello que lo llevaría a prisión. La condena por «tráfico de drogas en grado de tentativa imposible» a dos años y un día de cárcel se terminó saldando con un año en el penal de Cuenca, cuyo alcaide le había garantizado un régimen de aislamiento y permiso para meter en la celda un ordenador Amstrand con lector de disquetes cuya capacidad de almacenamiento apenas llegaba a la docena de folios.
Al recordar aquellos días, Escohotado contaba que la condena equivalía a la exclusión social y que, según su lógica del momento, solo el trabajo lo rehabilitaría:
La única alternativa era convertir aquella espada de Damocles en ímpetu investigador, y añadir al barullo reinante sobre La Droga una historia de las drogas con minúscula, pormenorizada y documentada. Eso llevaba consigo pasar de letanías redundantes a un depósito de información, y como tal a una obra de cultura, capaz quizá de cuadrar mis cuentas con el escándalo, como un ingeniero salda su línea de crédito produciendo el ingenio pactado.
Describió aquellos meses como un regalo de tiempo incompartido o como unas vacaciones pagadas pero cochambrosas. Para cuando recuperó la libertad, había redactado los tres volúmenes de la primera edición de la Historia general de las drogas. Dos de ellos ya estaban en las librerías y el tercero se encontraba en la imprenta. Se trataba de un libro de más de 1500 páginas en el que se daba buena cuenta de la estrecha relación que desde la Antigüedad ha unido a las drogas con la política, el derecho, la economía y la religión. «Un superventas útil para calmar la histeria farmacológica», como llegó a decir el autor. La hazaña supuso un hito intelectual de tal magnitud que, de una forma u otra, quien lo escribió quedaría vinculado al tema tratado de por vida. Desde entonces han visto la luz decenas de ediciones, y su versión abreviada, Historia elemental de las drogas, ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano, al portugués, al búlgaro y al checo.
Faltaba para completar la obra lo que Escohotado llamaba el lado fenomenológico: el aterrizaje práctico en la vida cotidiana. Esta parte se publicó un año después como El libro de los venenos y se reeditaría más tarde como Para una fenomenología de las drogas, luego como Aprendiendo de las drogas y finalmente como apéndice a Historia general de las drogas. Consistía en una relación de sustancias con información sobre la posología, los usos y los efectos de los fármacos más consumidos. Aunque no solo eso: cada entrada venía acompañada por las experiencias y viajes del autor con cada una de ellas, así como por una serie de consejos e indicaciones para el consumo. Son crónicas muy valiosas porque su propio cuerpo se había convertido en el campo de pruebas de un experimento permanente, y la curiosidad y su amistad con químicos del nivel de Albert Hoffman, pionero en la síntesis de la LSD, o Alexander Shulgin, creador de centenares de nuevas sustancias, entre las que se encuentra el MDMA, le permitieron acceder a las mejores despensas imaginables. Lo explica así en el prólogo:
Me decidí entonces a tratar de conocer por ese medio, usando la modificación química de la conciencia como una ventana a lo interno y lo externo. En 1964, cuando tomaba tales decisiones, no había en España la menor alarma ante asuntos de «toxicomanía»; las boticas dispensaban libremente una amplia gama de drogas psicoactivas, pequeños círculos ofrecían las ya estigmatizadas, y no planteó problema experimentar con dosis altas, medias y pequeñas de varias entre las sustancias consideradas interesantes, así como con diversas combinaciones.
Hacia una década más tarde empezaba la era del sucedáneo, agravada al ritmo en que iba persiguiéndose y extendiéndose el consumo de drogas ilícitas. Con los sucedáneos cristalizaron también roles y mitos adecuados a cada droga, inéditos hasta entonces en gran parte de Europa, mientras la proporción de intoxicaciones mortales iba elevándose al cubo. Luego aparecerían los primeros sustitutos del quimismo prohibido, que se llamaron genéricamente drogas de diseño (designer drugs), pues su punto de partida había sido imitar originales progresivamente caros y difíciles de conseguir.
Experimenté también con esos sucedáneos, siguiendo la pauta originalmente trazada (investigar las sustancias psicoactivas como fuente de conocimiento), que se extendió luego a medida que la experiencia iba rindiendo sus frutos. Para ser exactos, he continuado haciéndolo hasta el presente. Con el paso de las décadas, se me hizo manifiesto que la diferencia entre toxicómanos y toxicólogos, ignorantes maníacos y personas razonables, dependía de asumir la libertad y la belleza como desafíos éticos. Ignoro si esa actitud o la confianza en la automedicación de ella resultante explican que goce aún de buena salud. Llevo treinta años sin acudir a consulta alguna ni llamar al médico de cabecera, con el mismo peso, y sin trastornos que exijan usar drogas psicoactivas. Las que empleo —salvo el tabaco, un vicio adquirido en la adolescencia, cuando nadie lo llamaba droga— obedecen a un acuerdo de voluntad e intelecto, que unas veces pide fiesta, otras concentración laboral y otras reparador descanso.
Este Libro de los venenos recupera como homenaje el título primero con el que se publicó Aprendiendo con las drogas en 1990, que a su vez referenciaba al tratado de toxicología atribuido al médico y farmacólogo del siglo primero Pedanio Dioscórides Anazarbeo. Y aunque este, como los otros, tenga la misma ambición de despejar la oscuridad en torno a los fármacos, se trata de un libro distinto. Este Libro de los venenos: las drogas de la A a la Z es una selección de fragmentos y pasajes de la obra de Antonio Escohotado; un volumen manejable que permita a quien lo desee componer una imagen panorámica de la cuestión. Con los mimbres de Historia general de las drogas, Historia elemental de las drogas y de Aprendiendo de las drogas, hemos dado forma a un texto que recoge por igual la voluntad de contar el pasado de las drogas como de ofrecer información útil sobre los usos y abusos de las distintas sustancias. Tanta importancia tiene la historia del opio y de la cocaína como su posología y sus efectos secundarios.
En 1996 se emitió en la televisión francesa un documento póstumo de Gilles Deleuze en el que el filósofo iba comentando un tema por cada letra del abecedario con un lenguaje claro y accesible para cualquier espectador interesado. En este libro hemos recuperado aquella manera de organizar el conocimiento. Cada entrada está dedicada a una sustancia o a un concepto relacionado con las drogas, y cada una de ellas está confeccionada con distintos fragmentos procedentes de las obras citadas, a excepción de dos capítulos que, aun siendo en origen textos publicados en ellas, han aparecido ampliados en otros lugares. Es el caso de «N, de nuevas drogas», que procede del texto en recuerdo de Alexhander Shulgin que Escohotado escribió para las ediciones españolas de Pihkal: una historia de amor y química y Tihkal: la continuación y «Z, de Zúrich», recogido del artículo «El negocio de la prohibición», publicado en el número de noviembre de 2011 de la revista Cáñamo. Los textos que componen las entradas han sido curados obedeciendo al sentido en el que el autor los empleó y solo han sido editados para actualizar la ortografía a las normas vigentes, unificar los tiempos verbales, puntualizar algún detalle que se explicaba en una parte del texto no seleccionado y para añadir o quitar oraciones mínimas allá donde fueran muy evidentes las costuras entre distintos pedazos.
Teofrasto, en su De historia plantarum apuntaba que cuatro dracmas de Datura metel causaban la muerte; tres provocaban una locura irreversible; dos hacían delirar y alucinar, pero que con tan solo una el ánimo se mejoraba y se aligeraba el pensamiento. Sola dosis facit venenum, ya lo dijo Paracelso. Un libro de venenos es también un libro de remedios.
A de Alcohol
Las plantas vinculadas a bebidas alcohólicas son prácticamente universales. Para conseguir una tosca cerveza, basta masticar algún fruto y luego escupirlo; la fermentación espontánea de la saliva y el vegetal producirá alcohol de baja graduación. Una tablilla cuneiforme, del 2200 a. C., recomendaba ya cerveza como tónico para mujeres en estado de lactancia. Poco más tarde, hacia el 2000 a. C., cierto papiro egipcio contenía el mensaje: «Yo, tu superior, te prohíbo acudir a tabernas. Estás degradado como las bestias». En otro papiro se hallaba la admonición de un padre a su hijo: «Me dicen que abandonas el estudio, que vagas de calleja en calleja. La cerveza es la perdición de tu alma». Pero cervezas y vinos estaban en el 15 % de los tratamientos conservados, cosa notable en una farmacopea tan sofisticada como la del antiguo Egipto, que conocía casi ochocientas drogas distintas.
Poco más tarde, en el siglo XVIII a. C., la negra estela de diorita que conserva el código del rey babilonio Hammurabi protegía a bebedores de cerveza y vino de palma: su ordenanza 108 mandaba ejecutar (por inmersión) a la tabernera que rebajara «la calidad de la bebida». Rara vez se ha ensayado un remedio tan enérgico contra la adulteración de una droga.
Muy numerosas son las referencias al vino en la Biblia hebrea. Tras el Diluvio, viene el episodio de Noé, que «se embriagó y se desnudó» (Génesis 9, 21). Unos capítulos más tarde, la desinhibidora droga reaparece en la seducción de Lot por sus hijas. El Levítico prohíbe al rabino estar borracho cuando oficia el culto o delibera sobre justicia, pero la actitud hacia el vino —expuesta en el salmo 104, que lo canta con acentos casi báquicos— es, sin duda, positiva. De ahí que sea imposible cumplir la ley si se es abstemio, pues en todas las ocasiones de señalada importancia social (circuncisión, fiestas, matrimonios, banquetes por el alma de los difuntos) es correcto apurar al menos un vaso.
Sin embargo, el Antiguo Testamento distingue puntualmente entre vino y «bebida fuerte». Isaías y Amos —los profetas más críticos con borracheras de reyes y jueces— hablan casi siempre de «bebidas fuertes», cosa que desde luego no se refiere a caldos de mayor graduación alcohólica (pues los aguardientes solo aparecerán milenios después), sino a vinos y cervezas cargados con extractos de alguna otra droga, o varias. Hay en Asia Menor tradiciones sobre mezclas semejantes —empezando por el vino resinato al que aludían Demócrito y Galeno—, y ese tipo de práctica explica varios enigmas; por ejemplo, la mención de Homero a vinos que podían ser diluidos en veinte partes de agua, la de Eurípides a otros que requerían al menos ocho para evitar el riesgo de enfermedad o muerte, y noticias sobre banquetes. Como bastaban tres copas pequeñas para quedar al borde del delirio, un maestro de ceremonias fijaba —consultando con el anfitrión— el grado deseable de ebriedad para los asistentes.
Esa actitud básicamente favorable al alcohol tiene su exacto opuesto en la religión de India desde sus primeros himnos. Sura, el nombre de las bebidas alcohólicas en sánscrito, simboliza «falsedad, miseria, tinieblas», y seguirá simbolizándolo en el brahmanismo posvédico. Tampoco serán gratas las bebidas alcohólicas al budismo, aunque por diferentes razones; el santón budista prefiere el cáñamo como vehículo de ebriedad, mientras el brahmán guarda una sociedad rigurosamente cerrada, donde desinhibidores tan poderosos como las bebidas alcohólicas amenazan el principio de incomunicación absoluta entre castas
Para los griegos, el vino concentraba la peligrosidad social de las drogas. Símbolo de Dioniso, un dios-planta que suspende las fronteras de la identidad personal y llama a periódicas orgías, el vino irrumpió en Grecia —usando las palabras de Nietzsche— como «un extraño terrible, capaz de reducir a ruinas la casa que le ofrecía abrigo». Tampoco faltan anécdotas más ligeras sobre el vino. Poetas «viriles y auténticos» —como Homero, Arquíloco, Alceo, Anacreonte, Epicarmo y Esquilo, que, según ciertos testimonios, vivía en estado de permanente embriaguez— templaban su inspiración con mosto de uva fermentado, mientras los poetas «cultos y trabajadores» —como Calímaco y Teócrito— se empapaban en la transparencia e imparcialidad del agua.
Las escuelas filosóficas debatían básicamente dos cuestiones. En general, si el vino había sido otorgado a los humanos para enloquecerles o por su bien y, en particular, si —como afirmaban los estoicos— el sabio podía beber sin límite, hasta caer dormido, antes de verse llevado a alguna necedad. Ese aguante exhibía el Sócrates platónico, desde luego, aunque peripatéticos y epicúreos —más realistas— consideraban imposible guardar la cordura por encima de cierta dosis. En lo que respecta a la naturaleza misma del vino, aunque no le falten detractores ilustres (desde Hesíodo a Lucrecio), lo habitual es creer que constituye un «espíritu neutro», capaz de producir bienes o males atendiendo a cada individuo y ocasión.
Durante la época del Califato cordobés, una de las más florecientes en la historia islámica, sabemos que la actitud era de suave reproche, sin llegar nunca a la penalización. Se citan hasta tres casos de jueces musulmanes que encontraron a borrachos trastabillándose por las calles en Córdoba, y prefirieron cambiar de acera para no verse obligados a tomar alguna medida con esos sujetos, aunque fuese la simple reconvención. Como refiere el arabista David Samuel Margoliouth, «hay distintas opiniones sobre una costumbre que se cree extendida a todas las bebidas alcohólicas. La violación de esta regla ha sido corriente durante todos los períodos del islam, e incluso algunos compañeros del Profeta sucumbieron a la tentación. La lengua árabe posee una colección de cantos báquicos tan hermosa como la que construyeron los griegos».
Pero la borrachera no resultaba deplorable por suponer tratos con potencias satánicas, o por hundir en infernales concupiscencias, sino simplemente por hacer ridícula y mendaz a una persona. Si los magistrados cordobeses fingían estar distraídos ante ebrios tambaleantes era, en definitiva, aceptando el criterio pagano de que solo a sí mismos se perjudicaban. Es del mayor interés, con todo, comprobar que a partir de la decadencia —desde el siglo XIV— aparecieron discusiones teológicas y tratados jurídicos sobre la ebriedad con un agente u otro, defendiendo tesis cada vez más fundamentalistas. Esto acontecía con drogas nuevas (café, tabaco), y con drogas antiguas (opio, vino, cáñamo). Antes de inclinarse hacia el fundamentalismo, cuanto cabe decir del islam es que consideró estupefaciente la bebida alcohólica y prefirió otras drogas (opio, cáñamo, café) por no ver en ellas una fuente de parejos despropósitos o mentiras, y por ser menos lesivas orgánicamente para el usuario.
Los primeros destilados
Fueron los alquimistas los que aprendieron a destilar alcohol. El alambique se conocía en el área mediterránea desde la época grecorromana, y parece ser una invención egipcia. Se trataba de un instrumento que funcionaba a temperaturas relativamente altas, y solo servía para destilar sustancias como el mercurio, el arsénico, el azufre o la trementina. Los árabes perfeccionaron la técnica introduciendo la galería de varios alambiques, produciendo así en gran escala sustancias como esencia de rosas y nafta. Sin embargo, para conseguir esencia de vino o alcohol se requería un método de refrigeración que ni los egipcios ni los árabes conocieron. Este método —el serpentín que pasa por un medio frío— fue la contribución del Medioevo europeo, y reveló algo insospechado hasta entonces: «Al mezclar un vino puro y muy fuerte con tres partes de sal, y calentándolo en vasijas apropiadas al objeto, se obtiene un agua inflamable que arde sin consumir el material [sobre el que es vertida]».
Son los términos de la más antigua exposición conocida del proceso, que aparece en Mappae clavicula, un tratado técnico del siglo XII. Como es sabido, el arte de destilar se basa en el diferente punto de ebullición del alcohol (78,5 °C) y el agua (100 °C). Cien años más tarde los italianos prepararon mediante destilación simple el aqua vitae (con un 60 % —aproximadamente de alcohol), y por bidestilación (con el 96 % de alcohol) el aqua ardens propiamente tal, para fines industriales y químicos. El mallorquín Ramon Llull (1232-1316) introdujo la rectificación usando piedra de cal, y al comenzar el siglo XIV tanto los aguardientes como el alcohol constituían mercancías de notable importancia. El alcohol se empleaba como disolvente en la preparación de perfumes y la obtención de fármacos; más tarde se usó también como anestésico. A mediados del siglo XVI se descubría el éter etílico, usando alcohol y ácido sulfúrico.
El éxito de los aguardientes solo puede compararse en velocidad y extensión al del tabaco. Siendo cuatro y hasta cinco veces más activos que el vino —a cambio de elevar en la misma proporción su toxicidad—, las nuevas bebidas ofrecieron al usuario una economía de tiempo y cantidad, una embriaguez más rápida y prolongada con menos líquido y muy variados aromas.
Como a eso se añadía una estabilidad del producto incomparablemente superior a la de los vinos, el negocio de su fabricación y venta cobró márgenes comerciales grandiosos. De ahí que los destiladores formaran gremio ya desde el siglo XV, bastante antes que los médicos. Poco después sus preparados se vendieron muy bien en China, lo que creó un espectacular aumento de enfermedades venéreas tanto en la corte como fuera de ella, lo cual motivó duras —y pasajeras— restricciones al consumo.
Para hacer frente al aluvión de alcohólicos promovido por las bebidas destiladas, se tomaron en Europa varias medidas. La más ambiciosa fue una fundación orientada a promover la sobriedad, presidida por los principales nobles y obispos alemanes. No faltaron tampoco condenas al borracho, como sucedió en China, y así vemos que Francisco I de Francia ordenó cortar una oreja y desterrar de por vida al reincidente. A pesar de su fama, nunca habían aplicado los árabes castigos de esa naturaleza al alcohólico. Pero reinaba una inmensa hipocresía, y en no pocas ocasiones fue el propio clero quien producía masivamente licores de gran aceptación popular, como sucedía con cartujos y benedictinos. En términos generales, el Medievo y el Renacimiento fueron épocas donde el consumo de bebidas alcanzó niveles antes desconocidos.
La ley seca
La ola prohibicionista comenzó en Estados Unidos con el alcohol como una vigorosa reacción puritana. Los pilgrims o peregrinos que en 1620 desembarcaron en Massachusetts eran en su totalidad puritanos, caracterizados por la severidad de sus costumbres y creencias. No conviene olvidar que el pueblo norteamericano, primero en establecer una constitución republicana y liberal, incorporó también desde los orígenes la intolerancia más estricta, y que quienes siglo y medio después harían una revolución contra cualquier forma de tiranía, dirigida a consagrar la libertad individual como valor supremo, llevaban impreso el troquel de una fe puritana.
El Congreso americano recibió en 1914 un pliego con seis millones de firmas que pedían la prohibición en materia de vinos y licores. Esto puso en marcha los trámites reglamentarios para modificar la Constitución. El Prohibition Party era una formación insignificante desde el punto de vista electoral, pero controlaba los Senados de algunos estados, mientras el Partido Demócrata y el Republicano se disputaban los «votos abstemios» de innumerables grupos y sectas. Al igual que acontecía con el opio, la morfina y la cocaína, solo que en mayor medida aún, las bebidas alcohólicas recogían clichés sociales y políticos. Un diputado por Alabama, Richmond P. Hobson, declaró: «Los licores harán del negro una bestia, llevándole a cometer crímenes antinaturales; el efecto es el mismo en el hombre blanco, pero al estar más evolucionado toma más tiempo reducirlo al mismo nivel».
El Volstead Act, que los europeos conocemos como ley seca, entró en vigor a comienzos de 1920 con la expresa finalidad de «crear una nueva nación». El propio senador Volstead difundió ese día un mensaje a través de la prensa y la radio, donde, entre otras cosas, dijo: «Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno».
Esta ley prescribía multa y prisión para la venta y fabricación de bebidas alcohólicas —seis meses para la primera infracción y cinco años para la siguiente—, así como el cierre durante un año de los locales donde se detectara consumo, salvo «el del vino para la santa misa». También se aceptaba un «uso médico» de alcoholes, previa inscripción del terapeuta en un registro especial, donde —por cierto— acabaron inscritos casi cien mil médicos.
En 1932, a los doce años de su vigencia, el precepto había creado medio millón de nuevos delincuentes, y corrupción a todos los niveles. Los prohibition agents, los encargados de hacer cumplir la ley, no eran policías, sino funcionarios de Hacienda, pues, aunque su incumbencia fuese represora, se trataba de delitos sin víctima física, finalmente idénticos al contrabando y, por lo mismo, inadecuados para las brigadas de lo criminal. Y para entonces, un 34 % de ellos tenía notas desfavorables en su expediente; un 11 % era culpable de «extorsión, robo, falsificación de datos, hurto, tráfico y perjurio». Dos ministros —el de Interior y el de Justicia— fueron condenados por conexiones con gangs y contrabando. Había casi treinta mil personas muertas por beber alcohol metílico y otras destilaciones venenosas, y unas cien mil con lesiones permanentes como ceguera o parálisis. Tres grandes «familias» —la judía, la irlandesa y la italiana— se repartieron el monopolio de violar la ley Volstead, mientras los bebedores se vieron en la disyuntiva de alimentar sus clandestinos saloons o acudir a algún médico para obtener una receta de whisky, coñac o vino, por un precio algo superior.
En 1933 se derogó la ley seca, atendiendo a que había producido «injusticia, hipocresía, criminalización de grandes sectores sociales, corrupción abrumadora y creación del crimen organizado». Aunque convirtió en criminales a más de medio millón de personas, la ley seca no produjo la condena de grandes traficantes o productores de alcohol; Capone, como se recordará, no fue juzgado como contrabandista y dueño de garitos, sino por delito fiscal. Con matones y leguleyos a su servicio, amparadas en sólidos apoyos políticos, las cabezas de este comercio permanecieron siempre indemnes. De ahí que el fin de la guerra al alcohol produjese entre los gánsteres un desasosiego solo comparable al experimentado por los círculos puritanos, así como grandes celebraciones entre los no abstemios. Al igual que muchos diputados y senadores, el comisario Elliot Ness —enemigo mortal de contrabandistas y vendedores de alcohol— decidió festejarlo con «un trago», que, de paso, conmemoraba el fin de la Gran Depresión.