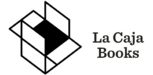Empieza a leer
¡El gran Pan ha muerto!, de Ernesto Castro
0.
Prólogo ejemplar,
por Miguel de Unamuno
El autor de la obra que aquí se sigue, un joven —¡claro está!—, me pide que sea padrino de ella y de él, que le presente al público. Y yo —¡claro está también!— no he podido negarme a ello. ¿Y cómo iba a negarme, si para hacerme más fuerza ha tenido el acierto de tocarme en la fibra sensible, diciéndome que conoce lo mucho que me intereso por la juventud que lucha y aspira a llegar? Esto de la aspiración a llegar me ha conmovido hasta las más íntimas entrañas.
Este joven que lucha y aspira a llegar me toma de padrino, y héteme aquí, lector, trayéndote en brazos al recién nacido vástago del joven aspirante a la llegada. ¿Qué he de decirte de ellos, del joven y de su vástago intelectual?
Tengo, ante todo, lector amigo, que asentar un postulado, postulado que me permitirá el que nos entendamos, ahorrándonos no pocas prolijidades al permitirnos otras tantas reticencias. El postulado es, lector, que tú también escribes. Esto, en España al menos, es axiomático. Aquí no leen los libros más que quienes los escriben. Por lo menos estos libros que constituyen lo que llamamos pomposamente la literatura española contemporánea. Porque hay otros libros, novelas sobre todo, que lee mucha gente que no escribe, como son costureras, románticos dependientes de comercio y mancebos de botica, señoritas de la clase media, curas, banqueros, estudiantes…, pero estos libros ni entran en la literatura ni hablan de ellos los críticos.
Quedamos, pues, lector amigo, en que tú también o has publicado algún libro o piensas publicarlo. Y esto facilita mi tarea presente.
¿Qué quieres que te diga yo de la obra esta que estoy prologando? Como entre nosotros toda mentira es inútil, excuso confesarte que no la he leído. ¿Y para qué había de leerla? No es preciso leer una obra para ponerla un prólogo. Hay ciertos principios supremos, metafísicos, que sirven para prologar todas y cada una de las obras literarias humanas. Metafísicos o si se quiere metestéticos, porque en esto de componer vocablos por analogía y antítesis, mi genio es de una fertilidad inagotable. Mucho más cuanto que tengo observado que mis mayores éxitos se han debido a la invención de una pura palabra o de una pura frase.
No, no he leído la obra. El leerla habría significado para mí un sacrificio mucho mayor que el de escribir el prólogo, aunque este hubiera de ser tan extenso como la obra misma prologada. De todos los infortunios que pueden sobrevenirme, estimo uno de los mayores el de tener que leer un libro cualquiera que me den sin haberlo yo pedido, cuanto tengo tantos que busco sin encontrar tiempo para leerlos. He aquí por qué me aparté con horror del oficio de crítico. Me figuro que no ha de haber más triste borrachera que la de un catador de vinos.
Y además, debo confesártelo también, lector y escritor amigo, me interesa mucho más lo que han dicho los muertos que lo que los vivos dicen. Cuando tú te hayas muerto —¡Dios te dé largos años de vida!— leeré tus obras. Ganan las obras literarias yo no sé qué solemnidad augusta cuando se sabe que quien las escribió duerme en la tierra el sueño sin despertar. Esperaremos, pues, a que tú o yo nos muramos.
Me interesa el hombre mucho más que sus escritos; el hombre, sobre todo el hombre. Y cuando puedo conocerle, y verle, y oírle y hablarle, dejo de lado sus escritos y me voy a él. Y como no puedo hacer esto con los muertos, que si viven entre nosotros es por sus obras, he aquí por qué leo de preferencia las obras de los que murieron.
Tengo, además, para esto otro motivo, y es que si en un caluroso elogio admirativo de la obra de uno de esos que fueron deslizo algún reparo o leve censura, no ha de resucitar el muerto a increparme por el tímido reproche sin tomar en cuenta el total elogio. La vanidad no entra en la morada de los muertos.
Por otra parte, al joven autor de esta obra que estoy prologando, autor vivo y muy vivo, le importa poco, me parece, que yo haya leído su obra, con tal de que se la prologue, y tampoco le importa gran cosa el que yo hable o no de su obra en mi prólogo a ella. Lo capital para él es que mi nombre aparezca en la cubierta de su libro.
Un padre avisado busca para padrino de su hijo a una persona de posición y, a poder ser, de fortuna; a uno que pueda más adelante, protegiendo al padre, proteger al hijo. El que ese padrino al tener en brazos ante la pila al recién nacido conteste al cura credo cuando maldito si cree en lo que se le pregunta, esto es cosa que al padre le tiene sin cuidado. Después de todo contesta en latín, que es una manera de no contestar de veras.
Si me preguntas, pues, lector amigo, si creo en la excelencia literaria de esta obra que te presento y apadrino, te contestaré en latín: credo. Esto es de ritual, como los juramentos ante los tribunales de justicia, y las cosas de ritual no tienen nada que hacer en la conciencia. Precisamente la liturgia se inventó para eso, para formalizar nuestras relaciones sacramentales sin mengua de la conciencia. Es una especie de etiqueta o protocolo a lo divino.
Las relaciones entre el hombre y los dioses que se forjan tienen también sus fórmulas de cortesía. «Hay que ser cortés con Dios», dice el mejor maestro de ceremonias que conozco, un canónigo que tiene la plena conciencia de la importancia de su cargo, creyéndolo, y creo que con razón, el más importante de los cargos todos del cabildo.
Es una cosa comprobada históricamente el hecho de que el dogma ha brotado no pocas veces de la fórmula litúrgica, y también es cosa comprobada que es más fácil que la cortesía lleve al amor que no el amor a la cortesía.
Por algo se ha dicho que las buenas formas son el todo. En guardando la forma, ¿qué importa lo demás? Y el fundamento de esta doctrina, su fundamento metafísico, es que acaso, o sin acaso, no hay más que formas, todo es forma de uno o de otro grado, y el universo un montón de formas, más o menos informes, enchufadas las unas en las otras. Lo que hay que tener, pues, en el mundo es formalidad e ir pasando el rato. Pero hay que pasarlo formalmente, porque si no, ¿qué se diría de nosotros? Y nuestra forma es lo que de nosotros se dice.
Y volviendo a lo de la metestética e inspirándome en Gedeón, pero no en el hijo de Jonás, el juez de Israel y vencedor de los madianitas, sino en el otro, en el nuestro, juez también y vencedor, os diré que si esta obra tiene propia e íntima excelencia vencerá lo mismo sin mi prólogo que a pesar de él, y si, por el contrario, carece de excelencia alguna no le salva, a guisa de bula de Meco, este mi prólogo. Todo lo cual es de clavo pasado. Razón por la que lo estampo aquí y así voy alargando mi prólogo sin hablaros del libro prologado, y esto es lo exquisito.
Este joven —el autor de este libro quiero decir— aspira a llegar. ¿Hay acaso algo de malo en ello? No, sino que es una aspiración muy legítima y hasta muy noble. Si han llegado otros, ¿por qué no ha de llegar él? Todos los mortales dotados de palabra, y hasta los que careciendo de ella braman, rugen, zumban, croan, relinchan, balan, gruñen o rebuznan, todos estamos hechos del mismo barro. Y al mismo barro hemos de volver todos, quia pulvis sumus et in pulverem revertemur. ¿Por qué, pues, no ha de llegar el joven autor de este libro que estoy prologando?
Él ha de llegar, no me cabe duda de ello; pero quiere llegar cuanto antes, tiene prisa por llegar. Es que conoce el valor del tiempo, de cuya íntima eficacia no siempre sabemos darnos cuenta. En economía política, y lo mismo en la doméstica, el tiempo tiene tanta importancia como el dinero. Y la teoría de una obra literaria pertenece, ante todo, a la economía doméstica y a la política.
Eso de que el buen paño en el arca se vende es un disparate económico que proviene de los tiempos y los pueblos en que se prestaba o se presta al treinta o al cuarenta por ciento. Mientras se vende el paño en el arca tendría el pañero tiempo de morirse de hambre si no fuera por el usurero, que es quien se queda con el paño al cabo. No, hay que vender pronto. Vale más vender pronto y barato que a la larga y caro. Y te hago gracia, lector, de la teoría del descuento.
El joven autor de este libro desea acaso que le descuente yo la gloria en este prólogo, pero cuando me meto a banquero me gusta serlo con mi cuenta y razón. Me limito, pues, a garantir su firma, sin salir fiador de más. No me asocio a sus empresas. Y he aquí por qué no he querido leer su libro.
Si hubiese yo leído este libro que prologo y me hubiera parecido malo, o lo que es peor que malo, insignificante —como son el noventa y nueve por ciento de los libros que entre nosotros se publican—, ¿iba yo a decirlo aquí? De ningún modo. Tenía, pues, que rehusar escribir el prólogo. Y sé por experiencia que esta rehúsa acarrea más disgustos que no el escribir un prólogo tan inocente como este que estoy escribiendo y que ha de servir de tipo para todos los que en adelante se me pidan.
¿Que esto es tomarle el pelo al autor? El Autor de todas las cosas nos está tomando el pelo de continuo, y esto entra en su perfección, y se nos ha dicho que seamos perfectos como Él es perfecto. Si Dios nos toma el pelo a los hombres a lo divino, ¿no podemos nosotros, los hombres, tomarnos unos a otros el pelo a lo humano? Y sobre todo, el autor puede decirme: dame pan y llámame tonto. Aunque yo, por mi parte, esté seguro de que este prólogo no ha de darle cuatro lectores más, y puede, en cambio, quitarle cuarenta. Diferencia: treinta y seis lectores de menos. Y esto también pertenece a la economía política, o más bien a la teneduría de libros.
En cuestión de libros la teneduría es lo capital y no hay literato perfecto sin el conocimiento de ella. Porque, vamos a ver, ¿qué es un libro?… Para esta definición remito al lector a cualquier tratado de bibliología. No todos sabemos lo que es un libro, y menos los que los escribimos. Nada hay más ridículo que el autor llame suyo a un libro que escribió. ¿Suyo? Nunca se distinguieron los escritores por poseer una clara noción de la propiedad. El hombre que escribe para el público es un animal degenerado. Rousseau dijo una cosa parecida, pero ni tan profunda ni tan precisa. Verdad es que Rousseau no sé que escribiera prólogo alguno. Y esto de escribir prólogos da una profundidad y una precisión maravillosa al ingenio.
Este de los prólogos es un género especial, y así como hay dramaturgos, poetas épicos, líricos, novelistas, cuentistas, epistológrafos, y otras cien especies diversas del género literario, hay también prologuistas.
Y es un género, a la vez que de los más difíciles, de los peor retribuidos. No faltará malicioso que se sorprenda de cómo el autor de este libro se ha atrevido a dejarlo encabezar con este prólogo, pero tenga en cuenta el tal que este joven autor no solo aspira a llegar, sino que confía en lograrlo, y cuando llegue —que llegará— cuenta con colocar él a su vez su concerniente prólogo a otro entonces joven aspirante a la llegada. Pero yo, por mi parte, no me dejé nunca prologar por nadie. Declaro, con la modestia que me caracteriza, que me he bastado para prologarme. En general, mis libros son los prólogos de sí mismos. Uno solo de ellos, la novela Amor y pedagogía, lleva prólogo, pero este es egregio y como hay pocos. Es, tal vez, modelo en su género.
Y veo que en vez de hablar de la obra esta a que estoy prologando, me siento arrastrado a hablar de mis propias obras. Esto es muy humano. Y es un modo de cobrarle el prólogo al autor de la obra prologada.
Y ahora, lector y escritor amigo, pasa a leer el libro siguiente. O no lo leas. Con haber leído el prólogo debe bastarte. Y al autor, si es discreto, debe bastarle también, pues que vendió un ejemplar de su libro.
MIGUEL DE UNAMUNO, en
Los Lunes de El Imparcial, 6 de diciembre de 1909).
I
Preludio
Alegres, inocentes e insensibles. Mate a Peter Pan
Nunca me interesó verme reflejado en un espejo estético. Mi intención fue siempre la de escapar de mí mismo, aunque siempre fui perfectamente consciente de que me estaba aprovechando de mí. Llamémoslo un jueguecito entre «mí» y «yo».
MARCEL DUCHAMP
(A quien interese: Antes de nada, te pido disculpas por la insufrible extensión de este preludio. Desde Realismo poscontinental me he esforzado por que la introducción a mis libros sea lo más largo de ellos, pero solo en Memorias y libelos logré que lo fuese incluso más que el resto del libro. Aquí vuelvo a quedarme intolerablemente a medio camino. Siento mucho no poderte aburrir más. Para lo que viene a continuación, este preludio se puede saltar. De hecho, todo el libro se puede saltar. No creo que mida más de 25 cm y, si es digital, ni te cuento. ¡Venga, toma carrerilla! ¡Y que Pan te acompañe!).
1
La chica desnuda ha cometido un error. Ha movido el peón de su extremo izquierdo. Un solo escaque. A a3. Solo conozco una apertura peor. Esta es como renunciar a tu turno, perder tu ventaja inicial. Es como jugar con negras. No echamos a suerte los colores porque me dijo que estaba desentrenada. No, no está desentrenada. No ha visto en su vida un damero.
—¿Ves bien? —le pregunto.
Asiente y se recoloca el saco sobre la cabeza. Ahora sus ojos sí que coinciden con los agujeros. Pero es demasiado grande, se le cae sobre el pecho. Se tapa con el brazo izquierdo. Piensa que le estoy mirando las tetas. No hay nada que mirar. Además, ¿de qué te quejas? Tú has elegido esto.
—Sabes que ese peón se puede mover dos escaques, ¿no?
—¿Qué es un escaque?
—Dos casillas.
Asiente y rectifica su movimiento. Lo mueve dos, a4. Casi tan mala apertura. En una partida oficial, una corrección así sería ilegal. Pieza tocada, pieza movida. Por suerte, esta no es oficial.
—¿Solo este peón o también los demás? —me pregunta.
—Mira —digo, y avanzo dos escaques mi peón de la columna e.
Pienso darle mate en cuatro turnos.
—¡Qué divertido! —dice, y mueve a6.
La corrijo, la devuelvo a a4:
—A partir de la segunda jugada solo puedes avanzar una casilla.
Se encoje de hombros y mueve b3.
—¿Así mejor?
No me molesto en sacarla de su error. Al menos ha encadenado tres peones. Muevo ♛h4. Si sigue así, hay mate en tres. Se queda embobada con la dama. Mueve h3. ¿Creerá que los peones comen de frente? No pierdo el tiempo: ♝c5.
—Pero te voy a comer la reina…
Le informo de que los peones comen en diagonal. Ganar frente a un oponente así no tiene mérito. Es como jugar con un niño de tres años. Le hago gestos para que lo entienda. Tarda en procesarlo, pero al fin mueve b4. A por el alfil, pero demasiado tarde. ♛xf2: mate del pastor. Se fija en el damero, acaricia a mi dama.
—¿Otra?
Miro sus ojos a través del saco negro. ¿Qué significará el 250 blanco impreso en la tela? Parece el número de un preso, de una presa. Le concedo otra. Mueve el peón que le comí antes. Como si eso mejorase la situación. Otra vez dos escaques. Le explico lo que quería decir con a partir de la segunda jugada. Esta vez, mate en dos. El mate del loco. Es como enseñar el alfabeto a base de palizas. Con la a, la azotaina que te vas a llevar. Aunque tampoco tiene mucho culo, que digamos.
—Esto, damas y caballeros, es lo que yo llamo la apertura pánica —dice el orador—. El rey queda descubierto, presa del pánico.
Hasta entonces se ha dirigido solo al público, dándonos la espalda. Les ha hablado de Ciudad Rodrigo, de la Virgen María, de los cuatro movimientos de la modernidad. Al oír que ya hemos terminado la primera partida, se da la vuelta y sus tres pares de gafas examinan el damero. Comprueba que somos unos principiantes, ella ni eso, y realiza unas jugadas por nosotros.
Estas, en concreto: 1) c4 e6 2) d4 d5 3) ♘c3 ♝e7 4) ♘f3 ♞f6 5) ♗g5 O-O 6) e3 h6 7) ♗h4 b6 8) cxd5 exd5 9) ♕b3
Me toca a mí. No entiendo la posición. Es porque no he leído nada del orador. ¿Qué hace esa reina ahí? Cuando lo lea sabré que él mismo critica ese último movimiento. Por ahora juego una partida ignota, secreta, inventada por un loco, con más de una gafa sobre los ojos.
Un ruido interrumpe mis pensamientos. A mi izquierda aparece un tipo taconeando. Viste unos leggins ajustados con redondeles por los que asoma la carne embutida de las nalgas. Veo su culo morado vibrar mientras se acerca al centro del escenario. Cubriéndole la cabeza, una máscara grotesca.
—¿Qué es esto? —se pregunta el orador mientras se ajusta las gafas inferiores.
—Un escarabajo rinoceronte de Melilla —responde mi padre, a mi derecha, con una copa de vino en la mano.
—¡Fantástico! Mi lengua paterna es el melillense. Allí quisieron fusilar a mi padre.
—Pero este solo habla esperanto.
—¡Mejor aún! En esa lengua he escrito todas mis obras. Ven, que te traduzco.
El orador quiere al escarabajo en su regazo, pero la diferencia de tamaño obliga a que sea al revés. Sentado sobre las rodillas del escarabajo, el orador traduce sus gruñidos durante quince minutos. Me da tiempo a seis o siete mates más.
—Para terminar, ¿quién de los ‘patafísicos aquí presentes le dará un beso casto a la modelo?
La modelo se supone que era ella.
—Un aplauso, por cierto, al pintor y a la modelo.
El pintor se supone que era yo.
Tras el aplauso, un espontáneo se encarama al escenario, se arrodilla, acerca los labios y besa en el coño a «la modelo». Un coño peludo, gorgónico.
—He venido desde Valencia solo para esto —dice el espontáneo.
Más aplausos.
Luego vi al espontáneo en el camerino.
—Vosotros sois del Otro Ilustre Colegio, ¿no es cierto? —le preguntó mi padre, a él y a sus tres amigos.
Nos habían traído una botella de vodka polaco.
—¡De Polonia, tierra de nadie! —dijeron—. Donde gobierna nuestro gran rey.
—Él gobierna por todas partes —les corrigió el orador.
Se habían bebido media botella. Menos mal que la autopista es recta. La otra mitad la escanciaron sobre la boca abierta del orador. Le dieron a probar a mi padre, y a la modelo, y al escarabajo rinoceronte. A mí no, yo era menor. Brindaron por la confusión y el supermacho. Miré con inquietud a mi padre. ¿Adónde demonios me había traído?
2
No llama la atención que todos quieran ser padres de este dios. Pas/pasa/pan significa todo en griego. Según al mitógrafo que leamos, Pan será hijo de:
- a) Cronos y Rea.
- b) Zeus e Hibris.
- c) Hermes y Dríope.
- d) Penélope y sus 108 pretendientes.
Esta última versión es la más humana y a la vez fantasiosa.
Mientras deseaba tanto como temía la vuelta de Ulises, Penélope se acostó con todos los hombres que llamaron a su puerta; como en las utopías sexuales comunistas, donde todos follan con todos y nadie es padre de nadie. Ciento y pico amantes, uno cada noche; tres meses y medio tomando semen. El fruto de esa montaña blanca y viscosa fue este ser feúcho, peludo, con cuernos y patas de cabrito; el hijo de los 108 cabrones y de Penélope, «la bacante, la zorra, la puta que dirige su burdel con majestad, vaciando las estancias, arrojando en banquetes la riqueza del desgraciado», como la tilda un poeta antiguo.
¿Y qué hizo el desgraciado cuando retornó a Ítaca y vio al bastardo bicorne y caprípedo retozando en su cuna? Según unos, se dio media vuelta y se lanzó al mar de nuevo. Otros dicen que echó a Penélope de casa, que la devolvió a su suegro. Según ellos, Pan no es hijo de los 108 cabrones sino del dios Hermes; disfrazado de carnero, se unió con la ex de Ulises en un monte arcádico. Eso explica que el culto pánico se originase en esa región montañosa, pero deja sin despejar por qué Ulises desterró a su mujer… si no le había sido infiel. ¿O es que sentía celos? ¿O es que su corazón incubó ese pánico?
Quienes le atribuyen la paternidad a Hermes se la suelen negar a Penélope. Otras madres posibles:
- a) La ninfa Énoe.
- b) La cabra Amaltea.
Como en el juicio de Salomón, las dos tienen sus buenas razones. Énoe es la ninfa del vino —tan preciado por el dios— y Amaltea, en fin, es una cabra. Sin embargo, la mayoría de mitógrafos se decanta por Dríope, una muchacha de la que solo dicen que tenía «hermosos bucles» y que abandonó a su hijo en cuanto le vio esa cara de cabrón. A Hermes no le dieron pánico ni su barba de chivo ni sus pezuñas embarradas ni su aliento maloliente. Lo acunó hasta el Olimpo, donde hizo gracia a todos los dioses, sobre todo a Dionisos; por ese motivo le bautizaron así: porque a «todos» —pan— les caía bien.
Ese nombre llevó a que los exégetas posteriores lo empatasen con el uno y el todo, el hen kai pan de los místicos. Especularon con que era un demonio protector ubicuo, con que cada dios disfrutaba de su propio panesito. Esquilo distinguió entre dos Panes:
- a) Titanopán, hijo del titán Cronos.
- b) Diopán, hijo del dios Zeus.
Si a ellos sumamos Hermopán, hijo de Hermes, obtenemos un tridente pánico que da para muchas metáforas. En política, Diopán representaría a la izquierda, al Estado; Hermopán a la derecha, al mercado; y Titanopán al centro, al tiempo. Pero parece que a los clásicos les apetecía más descifrar la apariencia del dios que sus nombres. Desde los estoicos latinos hasta los neoplatónicos del Renacimiento —y más acá— se extiende una tradición interpretativa que ha glosado hasta el último de los atributos pánicos. Francis Bacon, en La sabiduría de los antiguos, nos transmite la versión más condensada y exhaustiva.
A ver: sus cuernos simbolizan el sol y la luna; su vello corporal, los bosques en la tierra; sus saltos y trotes, el dinamismo del mundo; su falo erecto, la fecundidad. En una mano porta una vara con una ligera curva en su parte superior, metáfora del poder, que ha de ejercerse por vías oblicuas o indirectas. En la otra, su flauta de siete cañas, armonizada con los siete planetas y los siete tonos musicales. Las manchas en la piel de pantera con la que se cubre el pecho representan la multiplicidad de estrellas en el cielo, de islas en el mar y de flores en el campo. Aunque es el dios de todas las cosas, se solidariza ante todo con los campesinos, porque ellos viven conforme a las estaciones. Se dedica a cazar porque —bien vistos— todos los actos son formas de la caza; las ciencias cazan sus teoremas igual que el ocio al placer o los medios prácticos a los fines últimos. Mitad animal, mitad humano, demuestra que no hay nada puro, sino todo mezclado con todo. Le acompañan los sátiros y los silenos, emblemas de la juventud y la vejez más extremas. Provoca el pánico porque la naturaleza no conoce términos medios y pasa súbitamente del exceso de felicidad al exceso de tristeza. Quienes afirman que se casó con Eco reconocen que la perfección no necesita nada fuera de sí misma. Cuando se le considera hijo de Hibris, diosa del exceso, o de Hermes, dios de la palabra, se apunta a la doctrina cristiana sobre el pecado y el verbo. Por último, Bacon mete con calzador sus propias creencias empiristas:
El descubrimiento de las cosas útiles para la vida y para la cultura, como el hallazgo de los campos, no debe esperarse de las filosofías abstractas, que son como los dioses superiores, aunque estas se dediquen a ello con todas sus fuerzas, sino que debe esperarse solamente de Pan, es decir, de la experiencia sagaz y del conocimiento universal de las cosas del mundo, que incluso por azar, como si estuviera de caza, suele toparse con descubrimientos de este tipo.
En otras palabras: no estamos ante una deidad simpática y secundaria, sino ante la fuerza espontánea que subyace a lo natural. El himno órfico a Pan ya lo invocaba como «generador de todas las cosas, padre de todos, renombrada deidad, señor del universo, engrandecedor, portador de la luz, fértil Peán, cavernícola, colérico, auténtico Zeus cornudo». En esa enumeración asoma la cara menos simpática del dios. Teócrito fue el primero en mencionar que los aldeanos procuraban no hacer ruido al mediodía, cuando el gran cabrón se echaba su siesta tras una ardua cacería. A partir de entonces se le identificó con una fuerza salvaje pero dormida, iracunda, de pésimo despertar. Según Heródoto, los atenienses le consagraron una cueva en la Acrópolis después de que atemorizase a los persas en Maratón. A saber lo que pasaba allí dentro.
En «El cuento de un pánico», de E. M. Forster, Pan desbarata las vacaciones de unos anglosajones en el sur de Italia. Accidentalmente invocado por un sonido de flauta, el dios se apropia del cuerpo de un niño bien llamado Eustace, que hasta la fecha desdeñaba todo esfuerzo físico. A partir de entonces no podrá vivir en espacios cerrados y se hará amigo de un joven campesino napolitano también poseído por el furor pánico. El narrador es un esnob puritano jingoísta inglés, a quien le indigna que un pobre extranjero se tutee con un adolescente británico de clase alta. El elenco de personajes se completa con un esteta ruralista hipócrita que lamenta la destrucción de los paisajes naturales a manos del desarrollo civilizatorio. No obstante, cuando irrumpe la Naturaleza con ene mayúscula, indómita y molesta, el esteta se pone del lado del narrador y de su civilización con ce minúscula, aburrida y constrictora. Ambos pagan al napolitano para que traicione a Eustace, para que lo encierre entre las rejas de su cuarto. Como Judas, el napolitano acepta el dinero, pero al final es él quien muere, también como Judas. Eustace, convertido en «una criatura diabólica de lo más sagrado y bello de la vida», se libera saltando de olivo en olivo.
La moraleja de Forster, siempre tan crítico con el imperialismo y el clasismo victorianos, es evidente: ¡viva el igualitarismo panteísta meridional! y ¡mueran las estrecheces de la moralina norteña!
Con mucho más humor, Saki reduce al absurdo esa alabanza de la colonia y menosprecio de la metrópoli que suele acompañar a la literatura pánica. En «La música de la colina», una señora se empeña en que su marido, de inclinaciones homosexuales, se mude fuera de Londres con ella. Quiere volverlo un macho agrario. El marido no solo transige; se aclimata tan bien que empieza a adorar a Pan. La señora deambula por sus terrenos y no se topa con nadie: un giro irónico al cliché pánico de que en el campo no se trabaja, solo hay sexo y música y drogas. La señora se aventura en lo espeso y se topa con unos racimos de uva sobre un altar; los ha dejado su marido. Incrédula ante el dios, le roba la fruta. Pan se venga ensartándola entre los cuernos de un ciervo al que persiguen unos cazadores. El mensaje para los urbanitas de ideología ruralista, que fantasean con una temporadita en la España vacía o en la Inglaterra a medio vaciar, es evidente: ni se te ocurra ir con tu pareja.