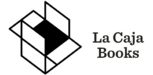Empieza a leer
El fracaso de lo bello, de Pablo Caldera
La belleza: EPIC FAIL!
Prólogo de Eloy Fernández Porta
Una mañana en los juzgados
«Sintiéndose como un mafioso en un interrogatorio del FBI, una señora trata de encontrar una coartada para la sonrojante lista de reproducción de Spotify que había preparado para su sesión diaria de running». Esta noticia, publicada en The Onion, habla a las claras de un fenómeno que, con frecuencia y sin éxito, intentamos soslayar: la pervivencia del juicio —de su presión y su fuerza— en un momento histórico en que, como bien se señala en las páginas que siguen, la disciplina de la estética suele ser considerada cosa del pasado y el juicio parece haber quedado disuelto, o más bien suspendido, en la miríada de franjas del mercado cultural, en las subjetividades de nuevo cuño, en el vaivén de las tendencias. «Se dice —escribe Pablo Caldera, y nuestra runner lo confirma— que para gustos, los colores, y luego se categoriza socialmente en base a gustos estéticos». No es casual que fuera el principal medio satírico —fuente, a su vez, de El Mundo Today— el que atinara a plantear ese asunto y su forma distintiva: en efecto, el juicio emerge como si se tratara de una chanza, porque solo así, de manera ladina, puede hacer sentir su severidad, que, como quien no quiere la cosa, crea categorías de subjetividad, de moral, de ser e incluso —hasta ese punto— placeres culpables, musicales o de otro orden.
Velaske, ¿yo soi antiestética?
El término antiestética debe buena parte de su fortuna crítica al volumen de ensayos editado por Hal Foster en 1983. Para Foster, teórico también de la abyección y de la emergencia, tomar partido por lo anti- no implica asumir una más de las posiciones contra mundum que desde las vanguardias han menudeado, sino hacerse cargo de la propia negatividad que subyace en el concepto de Modernidad: sus lapsus, vacíos, cesuras y censuras. Implica ello poner en cuestión «la idea de que la experiencia estética existe más allá de todo “propósito”, más allá de la historia, y de que el arte puede ejercer un efecto a la vez intersubjetivo, concreto y universal». Uno de sus discípulos, Christopher P. Heuer, ha buscado recientemente los orígenes del pensamiento antiestético antes de la época posmoderna. Y los ha retrotraído hasta el siglo XVI, hasta el Ártico: a las primeras representaciones visuales y escritas de glaciares, icebergs y extensiones gélidas realizadas por marinos ingleses. La distorsión cognitiva, la falta de escala, la anamorfosis y una inquietante confusión de la materia (neither land nor sea) constituyen sus rasgos distintivos. Ahora, cuando el Ártico se deshiela y el panorama de contemplación que nos rodea se transforma en un limbo entre lo analógico y lo digital —entre lo político y lo pospolítico—, se hace tanto más necesaria una inflexión como la que se presenta en este libro, que muestra los vacíos de la disciplina y «los espacios en blanco del gusto común».
Biopolítica del feo de tele
Como señaló Jean-Luc Nancy, la expresión «cuerpo estético» es una redundancia: toda corporalidad lo es. Más aún: lo corporal es la cosa de la Estética. En la misma línea, Caldera: «No es que haya una visión estética de las cosas, es que nuestra visión de las cosas es principalmente estética». Quizá sea el cine la práctica creativa en que este principio revela todo su alcance. Decía Elfriede Jelinek que como espectadores adquirimos la potestad de contemplar la cara de las estrellas: hemos llegado a sentir que esa mirada nuestra sobre su rostridad es un derecho humano. Podríamos llamarlo «derecho número 31». Con él viene una sensación de extrañeza cuando ese rostro no se corresponde con lo que estamos habituados a esperar del sistema de producción mediática. Lo pone en evidencia aquel capítulo de Los Simpson en que Moe es llevado a un programa de televisión y la regidora, al verlo, abronca al director de casting: «¡Cuando te dije que quería a un feo me refería a un feo de tele; no feo-feo!». Los feos de tele, las mujeres Dove, los actores premiados por el papel para el que engordaron veinte kilos y las actrices celebradas por la película en que una diestra maquilladora usó sus mejores mañas para lograr que no parecieran del todo agraciadas son esas figuras ante las que ejercemos nuestra aquiescencia, rebajamos nuestras razonables expectativas: nuestras exigencias. En una nueva trampa ideológica, el paulatino proceso por el que se aceptan los llamados «cuerpos diversos» —sus desviaciones de los cánones de belleza— se configura entonces como si se tratara de un mérito del contemplador, que, gourmet de visiones, sabe perdonar cuando es preciso.
Teddy Bear Théorie
Dios guarde a quien habla sobre peluches, pues habrá de internarse en algunos de los más peligrosos vericuetos del pensamiento sobre el consumo. Por Donna Haraway sabemos que en ese objeto decorativo y transicional se encuentra una de las imágenes del Poder, pues, como observó en su visita al American Museum of National History, «en el mundo al revés del Patriarcado del osito Teddy, la vida se construye mediante el oficio de matar, no en el accidente del nacimiento personal y material». Mike Kelley, por su parte, descubrió en el muñeco, generosamente regalado a un niño, la trampa del obsequio, que convierte al receptor «en un esclavo de su deuda», a la vez que vio en los peluches hechos a mano siniestras «proyecciones inconscientes del autor». Más cercano a Kelley, y remedando, como hizo el artista de Detroit, las lecciones warholianas sobre el igualitarismo social, el autor de El fracaso de lo bello identifica, en su minucioso análisis del osito, un «catalizador afectivo» donde se revelan las cualidades superficiales de la estética: la belleza y la ternura, pero también esa transversalidad de clase que lo hace presente en todos los hogares, a la vez que ausente, solo en apariencia, de los regímenes de evaluación y estudio. Más peligro hay en ese juguete impertérrito —y más sentido— que en muchos de los panfletos del autoproclamado «arte comprometido» que llena de tibias indignaciones las bienales y kunsthalles de hogaño.
Sea Vd. inclemente
En un artículo publicado en Zenda, Caldera se fijaba en las representaciones visuales que el cine nos ha dado de sus propios espectadores, y las resumía en tres categorías: embelesados, confundidos o emocionados. En ese repertorio se echaba en falta al espectador indiferente: el que, desengañado una vez más, «no está mal, pero y qué», se resigna a haber visto, como decía una viñeta del New Yorker, another forgettable movie. Pero el sentimiento de indiferencia adquiere una faceta más grave de la que puede suponerse. Cuando se trata de la indiferencia moral ante la violencia o la desgracia ajenas, esa emoción pone en crisis la idea de actitud desinteresada que constituye uno de los atributos tradicionales del acto de contemplación. Al menos desde el manifiesto del théâtre de la cruauté de 1931, las artes se han situado ante el espejo de la crueldad, que les muestra su imagen invertida: barbarie en el escenario, demasías corporales y convulsión de la ética. Podría decirse, en este sentido, que los fuegos de la crueldad se han trasladado desde las técnicas de la representación hasta la psicología del espectador. Para los directores de cine que han abordado este tema en nuestro siglo, parece indispensable imaginar, antes que a sus personajes, al cinéfilo como depósito de todas las bajas pasiones, voyeur sadiano o público inclemente y regocijado de ver una decapitación. De ahí que la antiestética se nos aparezca, a su vez, como una cartografía de los sentimientos inmorales.
A toda crítica
«Todo el mundo puede ser ya un crítico sin gozar de su estatus». Esta certera prognosis sobre el estatuto de la producción crítica en el hiperconsumo nos sitúa, en un ejercicio de ciencia ficción, ante el escenario de una monstruosa inversión de los papeles. Un provenir de kritik sin objeto cultural del que ocuparse. Un mañana metacrítico y desobrado. Videorreacciones a videorreacciones. Comentarios a stories en páginas de Instagram muertas. Seis reseñistas en busca de autor. Prescriptor y Estragon esperando a Godot. Cazatalentos en la sabana. Popes sin promesas. Polemistas sin pólemos. Sin polis. Hooligans sin estadio. Groupies solitarios y fans fatales de bandas inexistentes. Acaso de ese modo llegará la realización completa del arte de la crítica, al fin liberada de su objeto de deseo, exonerada de las fatigosas atribuciones con que el humanismo la ha aureolado, tras haber soltado ese peso, ese lastre —¡agh, lo bello!— al que Perniola denominó «una impostura de origen griego».