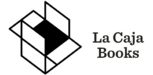Empieza a leer
Contra la distopía, de Francisco Martorell Campos
Introducción
Amo las distopías.
Las he leído y visionado con sumo gusto desde la más temprana adolescencia, anteponiéndolas a la ciencia ficción posapocalíptica y las zombie movies, mis otras dos debilidades de la cultura popular. En mi biblioteca se amontonan centenares, debidamente anotadas y subrayadas, adquiridas a lo largo de tres décadas, una veces tras largas búsquedas en librerías de viejo, cuando internet no existía, otras por casualidad o merced la información recabada de algún fanzine. Las hay conocidas y desconocidas, brillantes e infames, petulantes y comerciales. Lo que está claro es que si alguien busca lecturas que le alegren el día y le insuflen esperanza, esas estanterías no son el sitio adecuado donde encontrarlas. Tampoco el lado derecho de la videoteca de enfrente, colmado de películas y series sobre futuros funestos.
Recuerdo el primer contacto que tuve con la distopía. Se produjo a principios de los ochenta, en la mañana de algún sábado invernal. Como otros millones de niños, estaba a dos palmos del televisor, esperando a que comenzara Sabadabada, el magazine infantil de TVE. Pero Torrebruno no apareció en la pantalla. Aparecieron decenas de bomberos vestidos de negro que quemaban los libros que encontraban. De vez en cuando, chamuscaban a sus propietarios. El bombero protagonista leía a escondidas y departía con una joven que tenía el mismo aspecto que su mujer, aunque con el pelo más corto. Al final, escapaba al campo, donde otros señores afligidos hablaban sin parar. Huelga decir que tamaña historia era la adaptación orquestada por François Truffaut en 1966 de Farenheit 451, el clásico de Ray Bradbury. Para ser honesto, no entendí nada. Sin embargo, no sé por qué me cautivó, y sentó el poso sobre el que circularían las distopías que vería a lo largo del lustro siguiente gracias al VHS, la televisión pública y los programas dobles del cine Bayma.
Durante el primer ciclo de la licenciatura de Filosofía, quedé prendado de Weber, Adorno, Foucault y Baudrillard, autores cuyos diagnósticos me recordaron a los de las distopías. Las concomitancias que delineé entre tales pensadores y la literatura de especulación pesimista me convencieron de que los relatos acerca de poderes opresores e individuos disidentes del futuro eran más profundos de lo que aparentaban. Sin embargo, el entusiasmo no tardó en disminuir. Apenas iniciados los cursos de doctorado, sentí que la mayoría de aquellas ficciones que devoraba con pasión eran bastante repetitivas, planas y previsibles, extensiones de un esquema preestablecido. Poco más o menos, sabía por adelantado qué iba a encontrar cuando hojeaba una nueva. Con los conceptos filosóficos a modo de herramientas, fui detectando las principales variaciones e incongruencias conceptuales del esquema de marras. Antaño consumía distopías para pasar un buen rato, saciar mi inquebrantable apetito de imágenes prospectivas y sentirme agudo, rebelde. Ahora además las estudiaba. A medida que avanzaba, la visión idealizada que tenía de ellas se esfumaba y el hechizo que me procuraban cambiaba de naturaleza.
Todo el mundo lo sabe. Hay distopías hasta debajo de las piedras. Saturan los videojuegos, las series televisivas, las novelas, las películas y los cómics, incluso determinados discursos científicos, filosóficos, tecnológicos y políticos. Cada día aparecen más. Cual jeremiadas mundanas, participan del clamor sistémico de que lo peor está por venir, que lo tenemos merecido y que no hay remedio. El vaticinio es: el mañana será espeluznante. Y el fallo: somos los culpables, por no hacer nada o hacer lo que no toca. Lógicamente, tamaño pathos no es casual ni inocente. Menos aún, anecdótico o pueril.
En el circuito intelectual de los congresos, seminarios, jornadas y demás saraos dedicados a temáticas culturales, irrumpe últimamente, en ocasiones sin venir a cuento o sin estar programado, el dictamen de que experimentamos un superávit de distopías y un déficit de utopías A esta aserción empírica, los participantes suman la estimación moral de que ese desequilibrio es perjudicial, en la medida en que nos aloja en un fatalismo paralizante que cancela la facultad de imaginar lo venidero en términos constructivos, capaces de originar proyectos transformadores y horizontes compartidos con los que procurar mejorar las cosas.
No puedo estar más de acuerdo.
Pero si no lo llenamos de contenido, dicho dictamen acabará rotulando alguna película de Disney (pasó en 2015: Tomorrowland, dirigida por Brad Bird), campaña de la UNESCO o entradilla de Vanity Fair. Aun siendo verdadero, será estéril, flor de un día. A fin de impedirlo, siempre en la medida de lo posible, deberíamos trabajar las cuestiones fundamentales: ¿cuándo surgió la situación? ¿Qué factores históricos, económicos e ideológicos concurren? ¿De qué forma beneficia a los intereses dominantes? Más importante: ¿qué entendemos hoy por utopía? ¿Por qué la necesitamos? ¿Las utopías clásicas tienen algo que aportar? Y en el otro extremo: ¿qué entendemos por distopía? ¿Por qué resulta dañina? ¿Hay distopías reivindicables?
En 2019 publiqué Soñar de otro modo, ensayo dedicado a dilucidar estas cuestiones. Sus páginas desarrollan una crítica del utopismo moderno que confronta las novelas utópicas tradicionales con las heterogéneas transformaciones fructificadas en la posmodernidad. La intención esencial que lo guía es mostrar cómo la mayoría de las utopías anteriores a la década de los sesenta del siglo XX se fundamentaban en supuestos acerca de la naturaleza, la historia y la sociedad que, además de resultar insostenibles en la actualidad, lastraban sus impulsos liberadores e inducían a la adopción de pautas autoritarias. En lugar de inferir que la utopía es totalitaria y que cabe desecharla, Soñar de otro modo analiza las patologías políticas presentes y evidencia que nos hace falta, si bien renovada a todos los niveles, articulada sobre nociones nuevas, explícitamente antiautoritarias y democráticas, alejadas de la metafísica absolutista que echó a perder al utopismo en el pasado.
Aunque Soñar de otro modo atiende al éxito de la distopía y lo describe como un fenómeno contraproducente, nunca se detiene a inspeccionarlo con lupa. Las observaciones que vierte al respecto se supeditan a los propósitos de repensar la utopía y utopizar el activismo, la teoría cultural y la ciencia ficción. Su tema es el déficit de utopías. Faltaba cerrar el círculo con un ensayo dedicado expresamente al superávit de distopías. Pues aquí está.
Tenemos bastantes libros de calidad consagrados a la distopía. Dystopia: A Natural History (Claeys, 2016) es algo así como la biblia del gremio. Personalmente, disfruté con The Dystopian Impulse in Modern Literature (Booker, 1994) y Scraps Of The Untainted Sky (Moylan, 2000). Estos textos acentúan los aspectos positivos de la distopía y la identifican con un género activista, transgresor y politizador, pedagógicamente poderoso para despertar conciencias, destapar las argucias del poder e informar a la gente corriente de los diversos mecanismos de sometimiento que buscan alienarla en cuerpo y alma.
El propósito de un servidor es opuesto: acentuar los aspectos negativos de la distopía, desvelar sus ambigüedades y contradicciones. Recientemente, han aparecido artículos periodísticos y académicos que van en esta línea. Son trabajos breves que parten de películas específicas y focalizan inconvenientes concretos. El libro que tiene entre sus manos amplía la cantidad de temáticas, esferas y obras trabajadas, relaciona más variables e indaga con mayor esmero los supuestos clave. Bosqueja un cuestionamiento global del género distópico que pone de relieve sus contraindicaciones prácticas, la fragilidad de sus premisas teóricas y las intersecciones de ambos niveles.
Las detracciones expuestas a continuación no intentan pasar por neutrales. Arrancan con el análisis textual de las paradojas e imprecisiones anexas a las distopías y desembocan en una reflexión política que engarza con la realidad no ficcional. Lo diré más alto: mis críticas son, y tienen motivaciones, políticas. Lo normal, vamos, pues ¿acaso no interpelan a un género que se pretende político? La tesis que las conjuga contradice la de los libros citados arriba y declara que las distopías potencian más la estabilidad que el cambio, que no aportan apenas nada a la consecución de los objetivos de la izquierda, sean reformistas o revolucionarios, por utilizar una diferenciación manida. Antes bien, contribuyen a obstaculizarlos, distorsionarlos o desprestigiarlos.
Concedo que existen títulos distópicos que ofrecen instrumentos valiosos para la denuncia y el desenmascaramiento, incluso para inculcar actitudes de resistencia y descontento. Mas creo, modestamente, que estamos en una fase donde además de regocijarnos en lo que tememos deberíamos tejer historias a partir de lo que deseamos. Es preciso, si se hace bien, denunciar y desenmascarar el presente, fabular sobre el mérito de disentir. Y también inventar modalidades más óptimas de vivir, ocupación que hemos abandonado. Si no imaginamos algo mejor, ya me explicarán cómo podrán los sucesores categorizarlo, demandarlo y, con suerte, alcanzarlo de facto. A la totalidad imprecisa que llamamos sistema le da igual que la denuncien y la desenmascaren. Ni se inmuta. Mientras no existan alternativas ilusionantes susceptibles de engendrar deseos de un ordenamiento social nuevo, dormirá a pierna suelta, conocedora de que los adversarios, a lo sumo, resisten.
Pondré un ejemplo. Las distopías feministas son legión a causa, en buena medida, de la celebridad recabada por la magnífica adaptación televisiva de El cuento de la criada, que va por la cuarta temporada. En tales narraciones, los cuerpos de las mujeres son vejados, violados y cosificados a manos de regímenes patriarcales fundamentalistas. Hay personas que consideran el espectáculo excesivo y gratuito, puro torture porn. Yo no. Representar la crueldad despiadada del machismo, cristalizada en no pocos países y casos reales, impacta a la audiencia y contribuye a desprestigiarlo y a forjar sentimientos en su contra. Aun así, me pregunto: si las feministas actuales sueñan con futuros mejores, ¿por qué no los novelan? Después de filmar el dolor de las víctimas y levantar acta de lo que aborrecemos, ¿qué hacemos?
Lo afirmado en relación al feminismo es extrapolable a los demás movimientos reivindicativos. Han dejado de manufacturar ilustraciones inspiradoras del futuro. No soy tan ingenuo como para pensar que, si la situación diera un vuelco y surgieran utopías por doquier, las élites iban a ponerse a temblar y las masas a asaltar los cielos al son de las temibles batucadas. Un ramillete de novelas, series y películas carecen de ese poder. No obstante, haríamos mal en subestimar su impronta. Esto no es el siglo XIX, cuando los libros tenían una gran repercusión y eran capaces de señalar propósitos colectivos e intensificar las ansias de cambio. Ni los productos audiovisuales más seguidos en nuestros días cuentan con algo remotamente parecido a esa capacidad de sugestión. Con todo, psicólogos culturales y teóricos de la talla de Paul Ricoeur y Hayden White han refrendado que los relatos que se cuentan a sí mismos los individuos y las sociedades tienen una importancia capital en la creación de identidades, metas y estados de ánimo. Sabido que esta circunstancia milenaria sigue operativa por otros medios, saltan dos interrogantes: ¿qué relatos nos estamos contando? ¿Qué efectos políticos originan? Respuesta telegráfica: nos contamos relatos distópicos que, en contra o no de su voluntad, amplifican el desaliento y la desconfianza. Nos damos (y nos dan) la lata con historias acerca de porvenires calamitosos, augurios, quede dicho, no siempre descabellados que favorecen la irrupción de políticas preventivas y la asunción de conductas cínicas, derrotistas o netamente reprobadoras, proclives al postureo nihilista que tantos radicales de salón han hecho suyo.
Los veintitrés apartados de este libro componen una breve guía introductoria de los hándicaps de la distopía. Adoptando estilos variados, fusionan el análisis literario y el análisis social. A través de las distintas secciones que incluyen, van y vienen la crónica periodística, el comentario político, la historia cultural y la elucubración teórica. Su ambición no es que el lector deje de leer y de ver distopías, sino ofrecerle un mapa de los puntos donde considero que flaquean y alejarle de la creencia de que al leerlas y verlas está desafiando, por decirlo así, a los poderosos y accediendo a imágenes privilegiadas para combatirlos o sorprenderlos en plena faena. Ojalá fuera cierto. Sería el primero en alegrarme. Pero la generalidad de distopías, lo iremos viendo, no sirven a esos fines. Hasta las más penetrantes y socialmente comprometidas (Hijos de los hombres, La parábola del sembrador, Guerracivilandia en ruinas, el cómic Transmetropolitan…) se limitan a reafirmar a los ya convencidos y proveer un par de argumentos extra.
He distribuido los apartados en tres capítulos.
En el primero, proporciono un plano de Distopiland, nombre con el que bautizo a la dimensión sociológica donde prospera el auge distópico, izada a la redonda del miedo y la inseguridad. Mientras perfilo los antecedentes históricos y atributos singulares del superávit de distopías con el objeto de disipar varios tópicos, muestro que tratamos con un síntoma de procesos más amplios, relacionados con el declive de la esperanza social, el ascenso del individualismo neoliberal y la instauración de la impotencia como emoción sobresaliente. En cualquier caso, dejo constancia de que la moda distópica no solo refleja de manera pasiva tendencias estructurales. Una vez establecida, participa en la expansión e índole de las mismas.
En el capítulo segundo, defino el género distópico, lo distingo de otros géneros agoreros de la ciencia ficción e indago en las relaciones que perfila con la utopía, relaciones que van más allá de la simple oposición antiutópica. Tras presentar a sus personajes, escuelas y tipologías recurrentes, descifro el papel singular que desempeña dentro de las diatribas románticas contra la modernidad. Finalmente, abordo sus plasmaciones y usos derechistas con la idea de desmentir el juicio de que nos encontramos ante una tradición progresista y revelar que su método combina con las más dispares ideologías.
En el capítulo tercero, reúno diez críticas concretas a la distopía. Algunas hacen referencia a las premisas que maneja y a los mensajes, manifiestos o latentes, que difunde; otras, a los efectos que suscita en los receptores. Las hay que atañen en especial a las distopías políticas o a las tecnológicas, las que involucran antes que nada a las contrarrevolucionarias o a las prorrevolucionarias. Y las que incumben a todas. Dado el inmenso y heteróclito montante de distopías existentes, los estudiosos tienen la oportunidad de escarbar en los cajones, encontrar excepciones a la regla y exclamar: «¡Oye, en las distopías x e y no ocurre eso!». Lo asumo. Pero siempre serán muchísimas más las que sí se pliegan a esa circunstancia particular poco reconfortante. Y no me refiero únicamente a las que exteriorizan rasgos reaccionarios, ni a las que reproducen los hitos de la ideología hegemónica. Si se indaga en las presumiblemente izquierdistas, también brotan sorpresas desagradables. Los desenlaces hacia los que confluyen las diez críticas son dos: que el meritorio diagnóstico de la modernidad discurrido por la distopía tiene mucha letra pequeña, y que, contadas salvedades aparte, conduce a posiciones despolitizadas o políticamente sospechosas y descafeinadas.